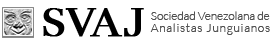Diario literario 2021 (noviembre #4): Cine negro argentino en el MOMA, López-Pedraza, sociedad de incertidumbre, “regreso”
Por Alejandro Oliveros

Noche de invierno en Milán. Fotografía de cristian | Flickr
Milán, lunes, 22 de noviembre de 2021
Lentamente el cuerpo se adapta a la vida baja en luces de estas geografías. Me digo que, después de tantos años de trópico duro en Valencia (Venezuela), tengo reservas para varios inviernos. Pero no es más que un “wishful thinking”, una ilusión. Cuando se hace noche profunda, apenas a las 4:30 p.m., son insuficientes mis reservas lumínicas, y no queda sino integrarse, con resignación schopenhaueriana, a la implacable y alargada oscuridad.

Fotograma de Nunca abras esa puerta. Carlos Hugo Christensen (1952)
“Negros” argentinos en el MOMA (1)
De los seis filmes que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con la coordinación del legendario Eddie Muller, seleccionó para su homenaje al cine negro argentino, Death Is My Dance Partner (La muerte es mi compañera de baile), conozco tres: Nunca abras esa puerta (1952) de Carlos Hugo Christensen, El vampiro negro (1953) de Román Viñoly Barreto y Tallos amargos (1956) de Fernando Ayala. Las que me faltan: Apenas un delincuente (1949) de Hugo Fregonese, Sangre negra (1951) de Pierre Chenal y Si muero antes de despertar de Hugo Carlos Christensen (1952). Además, siguiendo las recomendaciones de mi hermano Daniel Oliveros, he podido apreciar otras dos estupendas cintas: La bestia debe morir (1952), también de Román Viñol y Barreto, y El jefe (1958) del mismo Fernando Ayala. La reincidencia en este tipo de cine hasta llevarlo a producir algunos clásicos del género de todos los tiempos no es ajena a las limitaciones expresivas impuestas por la dictadura fascistoide de Juan Domingo Perón. Negada la posibilidad para los realizadores argentinos de producir un cine con implicaciones sociales, como el neorrealismo inventado por los italianos y replicado en Francia, Alemania y los Estados Unidos, se refugiaron en un cine políticamente neutro (“correcto”, hubiera dicho Perón), como es el cine negro. Una poética que, apenas se pudo, terminaría siendo cuestionada por sus mismos exponentes. El jefe es cine negro convertido en cine político gracias al genio de su realizador Fernando Ayala y al de su director de fotografía, Ricardo Yunis, el discípulo preferido del gran Gregg Toland.

Rafael López-Pedraza retratado por Josefina Núñez
Milán, martes, 23 de noviembre de 2021
López-Pedraza
Javier Guevara, mi exestudiante en la Escuela de Letras y amigo constante, me hace llegar su trabajo sobre Rafael López-Pedraza a propósito de la oportuna publicación, por parte de Pre-textos, del primer tomo de las obras completas de Rafael López-Pedraza. La de Javier es una de las aproximaciones más reveladoras que conozco al elusivo pensamiento del psicoterapeuta y ensayista, mi colega durante años en la misma escuela. Son varios los comentarios que invitan a la reflexión. Como la parcialidad de López por los especialistas anglosajones, especialmente británicos, del imaginario clásico. La escogencia sería determinante para su proyecto como terapeuta y pedagogo. Guevara no niega la complejidad de las ideas de López, un ideario que habría sucumbido a la incomunicación de no haber optado por la claridad expositiva de los grandes helenistas de Oxford y Cambridge. Lo habríamos literalmente perdido si hubiese inclinado sus simpatías por el oraculismo de los alemanes, brillante pero no pocas veces inaccesible, como todo oráculo que se respete. Si hubiese escrito en inglés, Heidegger no sería Heidegger, porque todo el mundo lo entendería y esa no es la idea. López se refería a los mejores eruditos ingleses como si de viejos amigos se tratara. Hablaba de Dodds con admiración de amigo y de Murray como de un colega antipático, mientras que su admiración por la profesora Jane Harrison (compañera de Murray) era invariable. Recuerdo una llamada suya a Valencia, Venezuela, después de leer mi reseña del recién publicado Pagan Monotheism, publicada en un diario de Caracas: “Alejandro, eso que tú dices es verdad, eso del monoteísmo pagano no es nuevo, pero estos profesores (se trataba de un libro colectivo) ingleses se nos adelantaron y lo publicaron primero. Tiene que ser un libro importante. Ya pedí el libro a Inglaterra. Los ingleses son los que saben de eso”. Su esposa, Valerie Heron, no podía ser sino súbdita de Su Majestad. Otro de los rasgos que resalta Guevara de la formación de López como terapeuta es su invariable respeto por la práctica psiquiatra. No concebía una educación profesional que no incluyera esta experiencia. Hablaba con respeto de muchos de sus grandes representantes y tenía razón cuando insistía en que no se podía hablar de las psicosis sin haber pasado horas y horas y días de observación en los manicomios. Me recuerda el ensayo de Guevara la preocupación más permanente de los desvelos del profesor López-Pedraza. Y es lo que me gusta llamar su “epistemología del alma”. En el alma se encontrarían todos los secretos de la neurosis, ese órgano invisible que modula el comportamiento del organismo visible. Que el alma habla lo sabía muy bien López, y que el suyo era un alfabeto de imágenes lo intuyó desde temprano. A la caza de la imagen debía salir el terapeuta si quería entender lo que decía el alma. Para lo cual era menester una pasantía por el “laboratorio de idiomas”, que es así como debemos llamar a los talleres de los artistas y los estudios de los poetas. López no dejó nunca de frecuentar este “laboratorio de idiomas”. Fue amigo de destacados artistas y escritores. Entre los poetas, recuerdo su larga amistad con Juan Sánchez Peláez; y entre los artistas, aparte de muchos venezolanos, su estudio de la iconografía de Anselm Kiefer, que se expresaría en su libro sobre el maestro alemán, uno de los más penetrantes que se le han dedicado. Es mucho más lo que nos dice Javier Guevara en su ensayo. Pero nunca será suficiente ni posible. Como todos los visionarios, López fue un espíritu esencialmente oral. Escribía porque escribía, pero hablaba porque era su vida. La vida de un terapeuta cuyas intuiciones, en estos tiempos aciagos, son de una necesidad urgente para entender lo que pasa en estos momentos dentro y fuera de nosotros.

Fotograma de El jefe. Fernando Ayala (1959)
Cine negro argentino (2)
El jefe fue estrenada por Fernando Ayala en 1959, cuatro años habían pasado desde el colapso de la dictadura fascista de Perón. Un período de reflexión por parte de pensadores y creadores sobre aquella nefasta experiencia. ¿Qué fue lo que hizo posible esta perversión? ¿Cómo pudo disfrutar de tanta popularidad un Gobierno basado en la supresión de las libertades políticas? ¿Qué fue lo que atrajo a tantos intelectuales al proyecto peronista? El totalitarismo es un asunto resbaladizo, fundamentado en la reiteración de ambigüedades y contradicciones. Una de ellas, efectivamente, es su popularidad. Lo que explica el origen democrático de algunas expresiones totalitarias: Hitler, Chávez. El jefe es una de las mejores reflexiones, con El conformista, de Bertolucci, que conozco sobre el inquietante asunto. En términos casi alegóricos, los personajes de Ayala asumen los diversos protagonismos de una sociedad fascista. Seis caracteres conforman un micromundo que representa a la sociedad argentina de tiempos de Perón. Un intelectual, un joven representativo de la fauna del Barrio Norte de Buenos Aires; una pareja de desubicados hermanos pequeño burgueses; un retardado sediento de autoridad; un viscoso farsante, todos en busca de “pantalones”, de autoridad que remediaría todos los males de la sociedad. Por prudencia, el director despoja al líder del uniforme correspondiente, pero le deja todo lo demás que caracteriza al dictador. Su carisma, su habilidad para manipular, incluso a los más inteligentes y cultos que él. Su cinismo y su infinita capacidad para la mentira y el engaño. El guion, del mismo Ayala, es un valioso intento de fisiología del totalitarismo. La actuación es ajustada y la fotografía, a momentos simplemente brillante, es de Ricardo Yunis.
Milán, miércoles, 24 de noviembre de 2021
Poemas de la luna líquida
Los queridos amigos de Luis Santángel 10, Valencia, España, me hacen llegar fotos de los primeros ejemplares de mi Poemas de la luna líquida recién salidos de la imprenta. Siempre es una experiencia la publicación de un libro. La emoción que siento ahora no es muy distinta a la que tuve en diciembre de 1974, cuando apareció Espacios, mi primera colección de poesías publicada en la otra Valencia, la nuestra. Para la celebración, con una foto de la portada, Constanza se ha presentado con una fría botella de Franciacorta y el más hermoso ramo de flores otoñales que se pueda imaginar. Salut au monde!

Fotograma de Tallos amargos. Fernando Ayala (1955)
Cine negro argentino (3)
Tallos amargos también es de Fernando Ayala. Realizada 1955 y estrenada al año siguiente, en el derrumbe del peronismo, es un típico producto “noir”. Cinismo, crimen, ironía, submundo, sexo, cadáver enterrado en el jardín y humor negro son algunos elementos de esta narrativa, contada con maestría por Ayala y apoyada en la iconografía blanco y negro también de Ricardo Yunis. La primera secuencia, un homenaje a Fritz Lang y Gregg Toland, en una estación de trenes, Ituzaingo de Buenos Aires, es una lección magistral de dirección fotográfica. No extraña para nada que Tallos amargos ocupe el #49 entre las mejores fotografías de todos los tiempos. Los roles principales se encargaron a un esforzado y versátil Carlos Cores y un inolvidable Vasili Lambrinos, como el refugiado bondadoso que llega a Buenos Aires huyendo de la guerra y dedica sus desvelos a hacer dinero para rescatar a su familia. Al menos eso es lo que dice. La banda sonora es de un joven Astor Piazzolla.
Milán, jueves, 25 de noviembre de 2021
Venezuela: catástrofe permanente
Lo de Venezuela no es una revolución, es una catástrofe. En su origen, es cierto, lo fue. Había sido el resultado de la crisis de legitimidad de las pasadas administraciones (que hayan sido electas no las hacía necesariamente legítimas). Como escribió el recientemente desaparecido Salvatore Veca: “En la ética y en la política, cuando son demasiadas las cosas que no cuadran, los que sostienen el viejo orden divergen de los que apoyan el nuevo… En este caso, los que apoyan el nuevo orden encuentran una justificación en el colapso de la confianza y la convicción de la legitimidad del viejo orden”. Estas consideraciones, sin violencia, pueden ser aplicadas al caso venezolano. No obstante, el origen revolucionario de un proceso revolucionario no garantiza su permanencia. Toda revolución, también lo recuerda Veca, llega a su fin cuando alcanza la etapa terminal de institucionalización. La reflexión filosófica sobre la revolución se remonta, como se sabe, a Kant. Quien distinguía en el proceso revolucionario (pensando en la experiencia francesa) un entusiasmo que constituía una especie de disposición moral. El entusiasmo no es eterno, empero, y las revoluciones tampoco. El rendimiento decreciente del entusiasmo es acompañado por una progresiva institucionalización que, como he dicho, será el fin del proceso revolucionario. La revolución venezolana no necesitó de la institucionalización para morir. La revolución es un asunto serio y, rápidamente, los mejores observadores se dieron cuenta de que la de Venezuela, por su líder y sus secuaces, no lo era. La causa de muerte era plural: corrupción, irresponsabilidad, carácter bufo, tragi-cómico, la inflazón junguiana y su naturaleza títere. Los resultados del colapso no fueron una posrevolución, como en Rusia o Vietnam. En Venezuela, a la revolución no siguió la posrevolución sino la catástrofe. Una situación también “post”. La catástrofe venezolana no es solo un suceso que produce destrucción y daño. Sino que, y esto es lo “post”, se trata de una “catástrofe permanente”, una de esas situaciones impensables, por contradictorias, en el pasado reciente y que se han puesto al uso en el XXI. El de Venezuela no es el único ejemplo de “catástrofe permanente”, por supuesto. Los países del Cuerno de África la conocen desde hace años. Lo que tiene de original el caso del país suramericano es que es la única “catástrofe permanente” provocada por el colapso de una revolución que había llegado a solventar el impasse de la falta de legitimidad del viejo orden. En las sociedades de “catástrofe permanente”, las discusiones de Carl Schmitt, entre otros, sobre legalidad y legitimidad no tienen sentido, ni tienen la menor importancia, como diría Arturo de Córdova. Ni legalidad ni legitimidad son categorías para definir la situación de “catástrofe permanente”. Nuevas categorías son necesarias para precisar el carácter permanente de la catástrofe en países como el nuestro.
Milán, viernes, 26 de noviembre de 2021
DE CANTOS Y MEMORIAS
REGRESO
Los padres siempre vuelven al poema.
El mío se quedó en una página
escrita poco después de su ausencia.
A pesar de los soles y la luna,
los padres nunca se encierran,
ni en un libro ni en sus tumbas.
Recuerdo cómo se iba hacia abajo
para siempre, mientras María Callas
mantenía en silencio a los otros muertos.
Al cabo de mucho tiempo, mi padre
me visita en Milán, y pregunta por Constanza,
su nieta, mi única hija, a quien no ve desde
que era niña en Venezuela.
Las visitas del padre muerto son breves;
apenas dos minutos, y vuelve a la calle
en busca de su infancia, perdida
por mi abuelo en una partida de naipes.
Lo veo cuando por la calle se aleja
con el vuelo de un pájaro ciego.
No importa por cuánto se ausenten,
los padres siempre vuelven al poema.

Fotografía de Miguel Medina | AFP
Sociedad de incertidumbre
En 1927, el que probablemente fue la mejor inteligencia “física” de su tiempo, Werner Heisenberg, estremeció a la comunidad científica con su influyente tesis sobre el principio de incertidumbre (indeterminación, la llamaría después). En una demostración brillante, de acuerdo a los especialistas, Heisenberg demostró que era imposible conocer simultáneamente la posición y velocidad de una partícula. Se trataba de algo que quedaba en la incertidumbre, incertezza, como lo llaman con más precisión en italiano. Dicen que Einstein rechazó la intuición de Heisenberg, afirmando que Dios no podía ser tan irresponsable como para dejar en manos del azar tan espinoso asunto. No faltaron quienes respondieron al venerable científico con la pregunta inevitable: “Pero ¿usted está seguro, profesor Einstein, de que Dios existe?” El principio de Heisenberg, sin embargo, tiene vigencia no solo en el campo de la física, sino también en sociedades en tiempos de crisis como la nuestra. En efecto, la pandemia del coronavirus 19 nos ha acostumbrado a aceptar la existencia de una manera impensable e impensada. Vivimos desde hace dos años en la incertidumbre, y lo hacemos de tal manera que ni nos damos cuenta; ni, en apariencia, nos molesta vivir en ese estatus. Hemos llegado, no solo en términos epidemiológicos, a vivir en la imprecisión absoluta. No podemos conocer ni nuestra posición existencial ni la velocidad con la cual nos desplazamos de una situación a otra. Que nadie sabe nada sobre el comportamiento del coronavirus es una convicción que a diario reiteran informaciones nada obvias, como que alguien se ha contagiado después de la tercera dosis. Hasta hace poco las vacunas eran uno de los pocos remedios seguros. Gracias a las inoculaciones pudimos acabar con enfermedades devastadoras, como la viruela, la polio y hasta la tuberculosis. El vacunado regresaba a su casa seguro de que, al menos de esas tres entidades, no se iba a morir. Las vacunas han sido la única victoria segura que hemos tenido contra la muerte. Eso es una certidumbre. Por desgracia, y a pesar de sus grandes beneficios, no podemos decir lo mismo de las vacunas que la ciencia y la industria han producido para enfrentar el coronavirus. Salimos confiados después de recibir la “primera dosis”, solo para enterarnos, al llegar a la casa, que es necesaria una “segunda dosis” y, ahora, que nada somos sin una “tercera dosis”, que ya no puedo creer que sea la última. Pero lo más serio es que la incertidumbre se ha filtrado en todos los órdenes de la vida. Los planificadores no pueden planificar y el resto de los mortales no se atreven a hacer cálculos que vayan más allá de las próximas veinticuatro horas. A preguntas tradicionales, al menos en Occidente, tales como, “¿qué vas a hacer en diciembre?”, la respuesta es solo una: “No tengo idea”. Y así con todas las empresas públicas y privadas. Pero no siempre fue así. El primer virus de la posmodernidad ha condicionado la aparición de lo que han llamado la “postsociedad”. Independientemente de lo que eso quiera decir, lo que sí es seguro es que vivimos en una “sociedad de incertidumbre”. Ojalá no sea verdad nada de lo que suponemos y que esta “sociedad de incertidumbre” no se convierta en una “sociedad de incertidumbre permanente”.
Publicado originalmente en Prodavinci, 27/11/2021. Agradecemos al autor y a los amigos de Prodavinci por autorizar esta publicación.