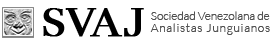FOTO DEL VOLANTE ©CARLOS AYESTA
El pasado jueves 2 de diciembre se realizó la presentación del primer volumen de la Obra reunida de Rafael López-Pedraza publicado por Editorial Pre-Textos de Valencia, España. El acto tuvo lugar en la Sala Bolívar de Casa de América, en Madrid, España, organizado por Cesta República. Fue un encuentro memorable, con excelente participación de público, integrado por expacientes, alumnos, amigos y gente interesada en la obra y el legado de López, con las sentidas intervenciones de Margarita Méndez, Áxel Capriles y Antonio López Ortega.
Después de un largo y cuidadoso proceso de más de dos años, a cargo del Comité Editorial de la obra -integrado por Margarita Méndez, Áxel Capriles y un servidor- y varios colaboradores, se logró un resultado muy satisfactorio, que todos celebramos con gran entusiasmo como homenaje a la vida y la obra de este profundo conocedor de la psique humana, agudo analista y psicoterapeuta, maestro de varias generaciones de analistas de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos. Con una visión de la psicología arquetipal que trascendió las fronteras de nuestro país, encontrando amplio eco internacional.
En este primer volumen se incluyeron, como ya es conocido, los tres primeros libros de Rafael, Hermes y sus hijos, Ansiedad cultural y Dionisos en exilio, en una edición muy acuciosa de la obra, respetando con empeño el estilo y la expresión del pensamiento del autor. En estos tres primeros libros se encuentra una buena parte del pensamiento y la visión de López acerca de la psicología humana tanto individual como colectiva -particularmente enfocada en lo cultural-, con los fundamentos de su notable perspectiva del suceder de la psique y de la lectura de imágenes arquetipales.
Deseamos darle la máxima difusión posible para el público hispanoparlante y procede ahora continuar el trabajo editorial con el resto de su obra publicada, así como de trabajos y lecturas inéditas que enriquecerán una tal compilación que será anunciada oportunamente.
Publicamos en esta página los textos leídos en ese evento por sus presentadores, así como otros contenidos que han sido difundidos por plataformas amigas como Prodavinci, en lo que se ha convertido en un merecidísimo homenaje a Rafael López-Pedraza en su centenario.
Luis Galdona
Palabras de Antonio López Ortega
VIDA CON RAFAEL EN LA COSTA VASCA
(Homenaje a Rafael López Pedraza (1920-2011)
Tiendo a desconfiar de mis fichas biográficas: las leo como si hablaran de otra persona. Al igual que el Borges del minirrelato Borges y yo, yo me dejo vivir por ese otro ser público que publica libros, aparece en foros o acepta invitaciones a seminarios. Existe entre ambos un pacto de convivencia, o quizás una simple sumisión. Últimamente he redescubierto en los textos de solapa de mis libros una frase incompleta, que nada explica. Esa frase dice «cursó estudios de Física y Letras». Hay quien, a partir de allí, me ha querido ver como un superdotado, saltando de las ciencias puras a un poema de Mallarmé, pero esos edificios, vale decir, los tumba la más débil brisa.
Fui desde siempre víctima de lo que los pedagogos llaman indecisión vocacional, y en tercer año de bachillerato mucho sufrí para determinar si me iba por el camino de las Ciencias o por el de las Humanidades. Me fui por el de las Ciencias, por supuesto, con la suposición de que abarcaría más conocimiento, pero desde entonces cometo un error: no el de las afinidades electivas sino simplemente el de las malas elecciones. Cuando al final del bachillerato me tocaba sumergirme en el océano universitario, otro error me dio la bienvenida: me puse a estudiar Física en la Universidad Simón Bolívar, creyéndome un nuevo Ernesto Sábato, quien podría saltar no digamos de los laboratorios Curie a Sobre héroes y tumbas, pero sí del IVIC a un poemario de Juan Sánchez Peláez. Así, en la llamada promoción de 1975, conformada por apenas once estudiantes o colegas, también comencé a sufrir. Yo sentía que me rezagaba, que me iba quedando atrás en una auténtica carrera con obstáculos. Mis compañeros eran ciertamente unos geniecillos, y creo que me veían con cierta conmiseración: yo no era más que un aprendiz, pero nunca uno de la tribu.
La situación se me hizo insostenible y en 1977 abandoné la muy prestigiosa Universidad Simón Bolívar. Convertido en poco menos que un paria, al menos en el ámbito familiar, comencé a buscar becas para irme al exterior, y en esa larga espera por alguna noticia o aceptación, impaciente como estaba de abrazar la que apuntaba como mi vocación, me inscribí en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Fue una estancia corta, o quizás un verdadero pasaje (entendido como el tránsito de una realidad a otra), del todo inolvidable. No creo que la Escuela de Letras haya quedado en deuda conmigo; más bien siempre he sentido que yo quedé en deuda con la Escuela. Esos pasillos, esas sombras, esa cubierta como de embarcación en cuya baranda nos acodábamos para mirar el mundo, esos profesores entre legendarios y generosos, forman parte de un imaginario que se me dio por pedazos, a cuentagotas. He tenido que compartir esos espacios por más tiempo para sentirme más como habitante y menos como visitante. Comencé en la Escuela en febrero de 1978, y justo un año después, en febrero de 1979, salía a París con una beca otorgada por Fundarte. Mi estadía fue de apenas un año, velocísimo año, que recuerdo como si fuera hoy. Este recuento si se quiere tedioso es el que mis editores resumen en las solapas de mis libros con la equívoca frase de «cursó estudios de Física y Letras».
Navego por este meandro accidental para dar cuenta de la primera imagen que tengo de Rafael López Pedraza, quien ya para entonces era en la Escuela una especie de mito viviente. Un mito –me decía yo– que daba Mitología, cuando no Simbología. Lo vi por la ventanilla de una puerta de salón, como quien ve el mar desde la ventana circular de un camarote: una figura húmeda, brumosa, que gesticulaba con las manos. El mito era algo regordete, más bien bajo, semejante al planeta Tierra: es decir, achatado en los polos y abultado en el ecuador. El cabello comenzaba a ser cano, los bigotes eran grises, la vestimenta sencilla, con camisas holgadas. Se diría que la correa –pieza esencial– amarraba algo más que los pantalones, como si el cuerpo quisiera huir a otra parte. Entre algunos de mis compañeros se hablaba del oráculo, que para mí ya quedaría distante, porque López aparecía en el pensum a partir del tercer año de carrera y yo sólo transitaría el primero. Ese horizonte suyo siempre fue lejanía, pero a mí me bastaba asomarme de tarde en tarde por las ventanillas de sus aulas de enseñanza para sentirlo próximo. En ese semestre introductorio, más el siguiente y último que cursé, me tuve que conformar con Guillent Pérez, gran amigo suyo, de intereses compartidos; con Francisco D’Introno, quien nos recordaba que en Venezuela había 26 maneras distintas de decir cambur y una sola de decir nieve, mientras en Alaska 18 maneras distintas de decir nieve y ninguna de decir cambur; y con Adriano González León, quien llegando un día tarde a clase por efectos de un fuerte aguacero se dedicó a recitarnos por una hora completa poemas y trozos de relatos donde apareciera la palabra lluvia: un verdadero prodigio de memoria y retención.
Tuve que dejar a López, abandonado en esa orilla, sin siquiera conocerlo, mientras viajaba en plan de estudios a París. Pero allí lo pude recuperar rápidamente, gracias a los buenos oficios de mis amigos Mariela Provenzali y Alfredo Camejo, fieles seguidores de sus enseñanzas. Así, la lectura de Ansiedad cultural fue parisina, al igual que la de Hermes y sus hijos. Comencé a tener muy pronto una lectura de la realidad que tenía el sello López, lectura que no puedo definir sino como el análisis psicológico de las sociedades o de las culturas. Sus ángulos me parecían fascinantes, su cercanía con artistas y poetas envolvente, y sus enfoques no se me parecerían a nada. Por él llegué, yendo hacia arriba, a Jung, y también por él, yendo hacia abajo, a muchos otros pensadores que lo circundaban o a quienes influía. Los años en París fueron más largos de lo que esperaba, y si bien yo me perdía entre estudios hispánicos y otros múltiples intereses, digamos que siempre llevaba bajo mis brazos un López portátil, una especie de kit de herramientas que siempre sacaba a relucir cuando los demás ángulos de análisis se quedaban cortos. Definitivamente, los vericuetos de la psique colectiva eran una fuente inapreciable para explicarlo todo: las desgracias, la tragedia, la comedia, la enfermedad, el rencor, el resentimiento, el titanismo, etc. Toda una biblioteca, todas las hazañas o las bajezas del género humano, desde Shakespeare y Quevedo hasta Joyce y Kafka, podían calzar en un solo cuerpo de entendimiento. ¿Habrá tentación mayor para un escritor de ficciones que la de entender el sustrato psíquico de sus personajes, las causas por las que matan o celebran?
Tuve que esperar hasta 1985, año de mi regreso de París, para reencontrarme con López. Su obra se había multiplicado, su influjo se ampliaba (siempre como un autor de culto), sus años de enseñanza en la Escuela de Letras se acercaban de su fin. Supe de su relación estrecha con Rafael Cadenas, con Juan Sánchez Peláez (casi un contemporáneo suyo), con muchos artistas del ruedo. Tenía lectores, seguidores, exalumnos y también pacientes agradecidos. Gracias nuevamente a la mediación de Alfredo y Mariela, quienes ya recalaban en Caracas, comencé a frecuentarlo y conocerlo. Estoy tratando de determinar la primera escena de conversación, y mientras más la pienso más me veo en el restaurante Urrutia de la avenida Solano. Porque eso habría también que decirlo: con López todo ocurría alrededor de una mesa: llámese asopado de mariscos, pimientos de piquillo o buen vino para paladear. Lo estoy viendo entrar en el Urrutia con un caminar pausado, como deteniéndose en accidentes que son invisibles: los mesoneros lo saludan, su vista se pierde husmeando a los comensales, su olfato entra en acción, aguza la escucha para rescatar esa vocinglería susurrante de los comedores. El gran López entrando por el Mediterráneo, como un fenicio más o como un cretense olvidado; el gran López en la cuna de las civilizaciones, viendo al género humano con una distancia particular: sus sentidos despiertos, sus ojos cristalinos, su cabeza volviéndose hacia todos lados. Disfrutaba esos ambientes con una gravedad característica, con una mirada anterior. ¿Quién puede hablarte de temas inusuales mientras esparce su mirada hacia los lados, como si quisiera incorporar la conversación de todas las mesas vecinas?
En una alcaparra –me dijo un día–, se concentra todo el Mediterráneo, y si a veces pedía un mero alcaparrado, yo pensaba entonces en un acto de canibalismo: era como llevarse a la boca episodios históricos enteros. ¿De qué hablábamos entonces? Era difícil discernirlo, porque saltábamos de una cosa a otra. Lo fútil y lo grave formaban parte de un solo mainstream, donde cada partícula tenía su valor. En una mesa del Urrutia le oí por primera vez la palabra cheverismo para referirse a nuestra muy propia incapacidad de ser verticales, hondos, reflexivos: «la psique evoluciona –me dijo un día– en función del dolor, del luto, de la tragedia». También en el Urrutia, conversando sobre el cliché de la identidad latinoamericana, tan en boga en algunos campos de estudio, pronunció una frase proverbial ante mis balbuceos críticos: «Quien busca la identidad está loco; nada más peligroso que la fijación a sí mismo». Soltaba esas sentencias, condensadas explosiones atómicas, y seguía luego con su mero alcaparrado, como quien no hiere ni a una mosca.
Sospecho que fue en el Urrutia donde le propuse hacerle una entrevista. Mi propuesta abarcaba varias sesiones, con miras a un documento largo. Nos citamos por primera vez en su apartamento de La Campiña, en el pequeño cuarto donde atendía a sus pacientes, y luego una segunda vez, porque después no avanzamos. Yo no me percataba de un error que lo incomodaba, y es que en la primera parte de la entrevista yo quise hurgar en sus orígenes: sus padres, su infancia, las calles de Santa Clara en su natal Cuba. López se movía en su asiento como si una abeja zumbara alrededor de su cabeza, y si la espantaba es porque en verdad quería sacudirse mis preguntas. En algún momento me ha debido decir algo como: «No pensé que yo fuera el tema de esta conversación, porque hay cosas mucho más interesantes». Lo entendí de inmediato, y por supuesto que me cohibí en mi empeño. Cuando le llevé un primer borrador de mis transcripciones, López me dijo: «Vamos a plantearnos esto como un work in progress: podemos ir conversando y revisando». Pero por supuesto que no conversamos ni revisamos nada: el documento quedó allí, en una especie de limbo. Cuando después de su muerte, con no poco temor, me decidí a publicarlo, como un discreto homenaje, mi único consuelo fue una conversación telefónica con Sandra Caula, quien me dijo que la entrevista era valiosa y única. Pude dormir tranquilo: López y yo –pensé– habíamos hecho bien nuestro trabajo.
Hacia finales de los años 90 –y aquí me estoy saltando muchas escenas, muchos platos y muchas sentencias–, nos mudamos del Urrutia. El ambiente había cambiado y las olas del Mediterráneo ya no bañaban esas costas: políticos decadentes, hombres sonoros alrededor de una botella de whisky o mujeres voluptuosas con agendas ocultas se encargaban de ahuyentar a fenicios y cretenses. Así que terminamos recalando en la Costa Vasca, restaurante de La Castellana, sin saber si el Cantábrico nos ofrecería las mismas bendiciones. También para esa época comenzaban los impedimentos físicos de López, y entonces teníamos que planificar nuestros encuentros con mayor anticipación. Creo que nos llegamos a ver con una frecuencia bimensual, en almuerzos que yo esperaba con verdadera ansiedad, no sé si cultural. Yo me juntaba con López y salía con un nuevo vigor. No es que las sombras desaparecieran ni la felicidad volviera, sino que hallaba el tenor justo, la profundidad apropiada, para reiniciar mi vuelta al mundo. Me oxigenaba, me percataba de un cambio en mi estado de ánimo. En algún momento, ya en el puerto de La Costa Vasca –esa vocación de editor que no me abandona–, consciente de que sus años eran los postreros, cometí otro error con López al decirle algo como lo siguiente: «Rafael, creo que es hora de pensar en una edición de tus obras completas». O se atragantó o soltó una carcajada seca, ¡ja!, como si fuera una sola interjección: «¿Obras completas? –me replicó–. Yo creo que yo no estoy para eso. No quiero pensar en lo que me sobrepasa». Y santo remedio: no se habló más del asunto. Seguimos con nuestro asopado de mariscos como marineros famélicos.
La Costa Vasca: nuestro último horizonte, nuestra última morada. Por las viejas enseñanzas del viejo D’Introno, recordaba que, entre el concierto de las lenguas indoeuropeas, el vasco o euskera es el único idioma que no llega por tierra, es decir, en las sucesivas oleadas poblacionales que atan el sánscrito con el latín, sino por mar. Yo sentía que también nosotros llegábamos por mar cada vez que nos citábamos o veíamos. Éramos unos navegantes y no lo sabíamos. Lo estoy viendo entrar en las andaderas de sus últimos años para sentarse en la mesa que siempre reservábamos, esquinada y al pie de un ventanal con vitrales. López optaba por la maniobra más difícil, que era sentarse de espaldas al ventanal: una manera de tener una panorámica completa del restaurante. Yo lo veía a él, pero él veía al mundo. Recuerdo su entrada aparatosa al restaurante, cuando los mesoneros siempre atentos le apartaban mesas y sillas para que él pudiera llegar a destino y abandonar su humanidad entera en el descanso de una silla robusta. Desde allí empezaba la cacería, esa manera tan particular que tenía de ver la comedia humana: ejecutivos encorbatados, amigos que se reencuentran, mujeres hermosas que recorría más con admiración que deseo. Nada pedíamos, ni siquiera agua, antes de que López llamara al mesonero y pronunciara la palabra mágica: chips. ¿Cómo que chips? –habré dicho yo en mi primer asomo de ignorancia. «Sí, chips –me habrá ripostado–. Aquí preparan las mejores chips de Caracas». Entiéndase por chips los cortes sucesivos y longitudinales, muy finos, y luego fritos, de una papa. Nos trajeron una fuente de esos rizos dorados que más parecían de dios cantábrico. Los probé y entendí la devoción: era el equilibrio perfecto entre finura y sal, entre cocción y deleite. El mundo incaico llegaba a las salinas de Araya y la papa reconquistaba el mundo. A López se le iluminaban los ojos con cada hojuela que se llevaba a la boca. Después podrían venir los arroces, las cocochas de merluza o el mero a la vizcaína, pero nada superior a las chips, esas aureolas tostadas que se deshacían en la boca.
Estoy tratando de revolver el agua de un pozo quieto para ver si recupero mi última imagen con López, pero no la encuentro. No fue una en la que me acompañó Alejandro Oliveros –los dos viejos amigos hablando hasta por los codos de toda una memoria compartida: mitos y autores que ya yo no podía retener–, tampoco fue otra en la que Mariela Provenzali lo trajo en su carro hasta la mera puerta del restaurante, para facilitarle el acceso, pero lo que sí recuerdo es que de ese último encuentro no salí con el vigor de siempre, sino con una tristeza irreconocible, de capítulo acabado, de cabo suelto. López se despedía de la Costa Vasca y yo no me daba cuenta. La Costa Vasca, sí, nuestro último puerto de encuentros, bebidas y manjares. Sigo conversando con López cada vez que una alcaparra adorna o adereza cualquiera de mis platos. Allí lo tengo sentenciando, derivando, viendo a los demás comensales con el milagro de una última tribuna. Escribo estas líneas y tiemblo al pensar que me puede estar viendo, porque López veía más allá de los tiempos, consciente de que la empresa humana era un vano afán. Si llegué a añorar la Costa Vasca, que para entonces no conocía, es por su influjo, por su conversación, por su complicidad. Hemos llegado por mar a esta costa y la hemos hecho nuestra, a pesar de no hablar el idioma, a pesar de no conocer a sus pobladores, a pesar de ignorar esta geografía pedregosa.
Pero nunca había estado en la Costa Vasca, la verdad, y no lo confesaba por vergüenza. Meses después, por empeño de mi esposa, la artista Nela Ochoa, visitamos Bilbao y San Sebastián. Creo que no fui por el Guggenheim, tampoco por una posada de la que nos habían hablado, tampoco por el Museo del Whisky, al parecer único en su especie. Creo que fui por Rafael, creo que quería encontrarme con Rafael, pero sin saber todavía en qué restaurante. ¿Me recibiría de pie o en andaderas? Sé que tendré que recorrer un paseo marítimo en el que se explayan restaurantes o cafés, sé que mi intuición o alguna señal me guiará por el camino correcto. Entraré en el restaurante concertado y atenderé una nueva cita. Allí estará Rafael, esperándome, en la verdadera Costa Vasca, y hablaremos en euskera. Tomaremos vino mientras esperamos la especialidad de la casa, que no puede ser sino una sola: las chips que lo traen a tierra una vez más porque la vida ultraterrena puede que no tenga mucho sabor. En ese siguiente viaje, lo juro, este sí a la real Costa Vasca, haré que Rafael me recite las líneas de un polo carupanero a modo de despedida, una despedida que en lo íntimo sabemos imposible:
Si yo muriéndome estoy
y me vienen a buscar
como sea para cantar
dejo la Muerte y me voy.
Antonio López Ortega (1957) es uno de los narradores venezolanos más importantes de las últimas décadas. Su obra de microficción se recoge en los libros Larvarios (1978), Armar los cuerpos (1978), Naturalezas menores (1991) y Lunar (1996). Ha incursionado en la literatura epistolar y el diario literario con Cartas de relación (1982), Calendario (1985) y Diario de sombra (2017). Con su novela Ajena (2001) exploró a fondo la subjetividad femenina. Su obra cuentística la conforman títulos como Fractura y otros relatos (2006), Indio desnudo (2008) y La sombra inmóvil (2013) y Kingwood (2019). Como ensayista ha publicado El camino de la alteridad (1995) y Discurso del subsuelo (2002); y como articulista La gran regresión (2017). Coautor de La vasta brevedad (2010), antología del cuento venezolano del siglo XX, y de Rasgos comunes (2019), antología de poesía venezolana del siglo XX. Obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim en 2007.
(2017). Con su novela Ajena (2001) exploró a fondo la subjetividad femenina. Su obra cuentística la conforman títulos como Fractura y otros relatos (2006), Indio desnudo (2008) y La sombra inmóvil (2013) y Kingwood (2019). Como ensayista ha publicado El camino de la alteridad (1995) y Discurso del subsuelo (2002); y como articulista La gran regresión (2017). Coautor de La vasta brevedad (2010), antología del cuento venezolano del siglo XX, y de Rasgos comunes (2019), antología de poesía venezolana del siglo XX. Obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim en 2007.