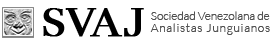Estimados amigos,
Continuamos con estas publicaciones en nuestra sección de Cine, con los textos de algunos de los cineforos realizados en Caracas (2005-2020) y recopilados por su autor, Luis Galdona, en el libro Los bordes de la imagen. Apuntes sobre cine y psicología de los arquetipos (Casa Editorial La Cueva. Caracas, 2019). Esperemos que sea una experiencia estimulante para los interesados en la lectura reflexiva de imágenes en las artes cinematográficas desde la perspectiva arquetipal.
Recomendamos con insistencia ver la obra fílmica antes de la lectura del texto correspondiente, lo que coincide con la secuencia natural de los mencionados cineforos en sus presentaciones originales. Pueden enviar un correo a bordesdelaimagen@gmail.com para indicarles dónde pueden encontrar ese material.
Continúan estas publicaciones con la obra La ola, del año 2008, dirigida por Dennis Gansel. Basada en hechos reales, aborda los temas de la autocracia y el totalitarismo.
Esperamos que lo disfruten y agradeceremos cualquier pregunta, comentario o referencia a través del correo anotado.
La ola. Las mil caras del totalitarismo (*)
Dennis Gansel, Die Welle. Alemania, 2008.
El totalitarismo ha sido estudiado desde el punto de vista ideológico, sociológico, de la teoría política y de la filosofía. En todos estos estudios el enfoque es colectivo; una perspectiva en la cual lo individual se diluye o se aglutina en un conglomerado. Son investigaciones que intentan explicar ese fenómeno desde la visión de grupos étnicos y sociales, las condiciones políticas y económicas de un momento histórico determinado, o la emergencia de liderazgos con características autocráticas que canalizan ciertas tendencias de esos grupos humanos. Las preguntas que estos estudios intentan responder son por ejemplo, ¿por qué poblaciones enteras de los países más avanzados pueden no solamente dar origen a un movimiento totalitario sino avalar sus excesos e incluso defenderlos, hasta el punto de sumarse con entusiasmo a sus guerras? ¿Es posible el surgimiento de tales manifestaciones en sociedades contemporáneas, sobre todo después de las catástrofes totalitarias del siglo pasado? Una serie de graves hechos recientes afirman que esto es posible como una realidad concreta y muy destructiva.
El aspecto del filme La ola que queremos subrayar aquí es el que muestra cómo la psicología individual y sus complejidades pueden dar origen a manifestaciones colectivas propias de los regímenes totalitarios. ¿Cómo interactúa el estrato individual de los complejos psíquicos con los estratos culturales del psiquismo y se determinan unos a otros? El mayor valor de esta obra fílmica radica en la forma en que penetra en los meandros de la psicología humana y en las dinámicas individuales que determinan los fenómenos de grupo. Si bien se presenta con una intención pedagógica y de genuina advertencia, el filme rebasa lo ideológico y lo político para adentrarse en el aspecto psicológico a través de un relato dramático y hasta trágico que muestra las consecuencias que pueden derivarse de tales procesos. En otras palabras: se intenta ver lo autocrático, lo totalitario y lo dictatorial como componentes del psiquismo individual, a partir de las proyecciones e identificaciones que se dan en los conglomerados humanos.
Vale comenzar con algunas definiciones tomadas del Diccionario de la Real Academia Española. Autocracia: «Sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley». Totalitarismo: «Régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros partidos». Dictadura: «Gobierno que en un país impone la autoridad violando la legislación anteriormente vigente».
Desde el punto de vista psicológico puede concebirse el totalitarismo como un proceso que ocupa la «totalidad» del espacio psíquico de los ciudadanos. Esta invasión abrumadora del espacio individual se induce a través de los mecanismos de la propaganda, la retórica repetitiva y vacía de contenido del discurso político, la grosera distorsión histórica y los mitos ad hoc que se gestan en torno al grupo o partido y sus líderes (típicamente carismáticos, fundacionales, salvadores «iluminados» y grotescos que hablan en nombre del «pueblo» y se pretenden en posesión de la razón y la verdad absoluta). Pero esta ocupación del espacio vital individual y del grupo la logran los regímenes totalitarios, sobre todo, a través de la represión e inclusive la eliminación de la disidencia.
Esta invasión psíquica no solo ocurre en el ámbito colectivo sino que amenaza constantemente a la psique individual. Allí se impone por la violencia de quienes detentan el poder y expone las emociones, los miedos, las fantasías e incluso los sueños de los sometidos, a girar en torno a una retórica de exigua imaginación y a veces inoperante en cuanto a sus resultados a largo plazo. «Las mentiras tienen las patas cortas pero los charlatanes las piernas muy largas», afirma la antropóloga Irina Podgorny en Charlatanes: crónicas de remedios incurables (155).
Como muestra de esa invasión del espacio individual –que nace del componente totalitario del psiquismo y puede adquirir características posesivas– está la situación del protagonista de la obra, Rainer Wenger, profesor de educación media en Alemania, quien debe organizar con sus alumnos una «semana de proyecto». Piensa dedicársela a la anarquía, tema que resuena con sus propias dominantes psicológicas. Sin embargo, se ve obligado a optar por el tema de la autocracia, que tiene evidentes resonancias totalitarias en su psiquismo, cuando su colega Dieter Wieland le informa que él ya eligió el tema de la anarquía para su propio curso. Al informarle eso, Wieland con cierta sorna invoca la frase «Alea iacta est», «la suerte está echada», atribuida por Suetonio a Julio César al cruzar el Rubicón. Esa mención del dictador que legó su nombre a káiseres, zares y a toda suerte de autócratas, además de referirse a un destino que comienza a desenvolverse en Wenger, parece anunciar de forma ominosa el camino que la historia va a tomar.
Desde ese momento se establece la oposición fundamental entre anarquía y autocracia, posturas que pueden verse como los extremos de una gama que va desde la visión más individual –la anarquía– a la más colectiva a pesar de ser ejercida por un individuo, la autocracia. Una escala que va desde una actitud que no admite ni reconoce ninguna forma de gobierno, dejando las decisiones en manos del individuo que hace lo que le parece, lo que le dicte su propio criterio (o la carencia del mismo), hasta la asimilación del individuo en un colectivo y por ende la disolución de toda perspectiva personal en el proceso de sometimiento a un autócrata. A un tirano que aplica un rasero a la sociedad y la pone a funcionar por la fuerza en beneficio «de un interés superior», «de un hombre nuevo» que «cambiará el curso de la historia», en otras palabras: en beneficio y provecho de su interés personal (156).
La anarquía sería un individualismo extremo (más bien una especie de autarquía) y la autocracia el opuesto que supone la cesión de la individualidad a una personalidad usualmente carismática y al grupo que la sigue (157). Esa renuncia puede ser considerada como «voluntaria» por parte de los sectarios que se refugian en el «ismo» correspondiente, cualquiera que sea su denominación. Pero para aquellos que aprecian su individualidad y la posibilidad de tener valoraciones personales, expresarlas y vivir según ellas, la autocracia se convierte en dictadura.
Wenger decide iniciar un «experimento», un aprendizaje basado en una experiencia diferente al modelo de enseñanza tradicional. Así comienza un veloz proceso de cambios en la conducta de los participantes y afloran las perversiones que caracterizan la autocracia y sus equivalentes: el totalitarismo y la dictadura. El experimento se sale de las manos del educador cuando aparecen en vivo y en directo las expresiones literales del horror totalitario. Estos cambios ocurren en todos los participantes, tanto en los alumnos –atrapados en la fascinación de una presunta inclusión y pertenencia al colectivo recién creado– como en el profesor, seducido por el encanto del poder y poseído por su hybris. Algunos críticos señalan que es poco verosímil que cambios de tal magnitud y tales repercusiones ocurran en tan corto tiempo. Sin embargo es necesario acotar que la película está basada en una experiencia académica real que se desarrolló también en una semana y con similares resultados (aunque sin la muerte del estudiante), en una escuela secundaria, la Cubberly High School, en Palo Alto, California, en 1967. De nuevo, la realidad excede a la ficción.
Los cambios en la actitud de los adolescentes y su tutor se desencadenan por el énfasis que se pone en el orden y la disciplina como expresión de ciertos valores del grupo: la autorregulación, el entrenamiento y la contención personal, el control propio y ajeno y el poder de la voluntad. Valoraciones del ego que dejan lo psíquico de lado. Esta «fuerza a través de la disciplina» se logra reglamentando posturas y actividades naturales como la respiración y la marcha, y mediante el establecimiento de reglas para preguntar, contestar y comunicarse.
A esto sigue la «elección» de un líder que, obviamente, será Wenger. Luego se destaca el valor de lo comunitario, del vínculo que une a individuos que trabajan juntos por el logro de objetivos comunes y que, sobre todo, adquieren una identidad que no tenían, colectiva, pero identidad a fin de cuentas. Nace así una comunidad que al comienzo critica con marcada acritud todas las expresiones de individualidad y ciertos valores de las sociedades occidentales: la competencia, el destacarse por mérito propio y la búsqueda de liderazgo, el progreso y los beneficios proporcionales al esfuerzo. Y más tarde, esta misma comunidad no solo critica sino que también reprime estas aspiraciones. Esta «fuerza a través de lo comunitario» –resumida en el slogan «solo unidos somos fuertes»– da origen a un logotipo que pintan por toda la ciudad, a un saludo entre los integrantes de La ola y al final a un uniforme de camisas blancas.
La «fuerza a través de la acción» se pone en práctica a partir de la asignación de tareas específicas para cada participante, pero siempre en función del grupo. Se expresa en el proselitismo y reclutamiento de miembros, en la publicación de manifiestos y consignas en páginas y blogs en Internet. Pero también se manifiesta en algo tan perverso como la mutua vigilancia entre los miembros de la comunidad, en la censura de los disidentes y en la denuncia de los que no se ciñen a los principios o no actúan de acuerdo con las reglas establecidas por el monstruoso colectivo que está surgiendo: la secta.
Es necesario ver las características de los personajes en los cuales se da este fenómeno. Por una parte está Wenger el profesor de Historia, que es también el entrenador del equipo de waterpolo, un hombre poco convencional, rockero, que se encuentra más allá de la mitad del camino de su vida, y que cuestiona el sentido de su quehacer pedagógico y el verdadero valor de sus méritos académicos. Alguien que, pese a su talante contestatario se siente quizás atrapado por las rigideces de la institución académica y por ello anda en la búsqueda de algo nuevo. En resumen: un hombre que se encuentra en un momento de transición, con una evidente resistencia a abandonar los aspectos puer de su psicología.
Por otra parte está el grupo de adolescentes de clase media que también está en una transición importante en la cual el asunto de la identidad es fundamental. La rebeldía y la insurgencia contra las figuras de autoridad son los mecanismos característicos de esos procesos de identificación. En esa búsqueda de identidad, el adolescente necesita una figura contrastante a la cual enfrentarse para establecer por ese contraste una diferenciación, aunque termine uniformándose con sus pares. De acuerdo con las preferencias personales y la psicología individual con sus complejidades particulares, se dará la afiliación a cualquiera de los grupos estereotipados que ofrecen una identidad sustitutiva: la pandilla, el «movimiento», la secta.
En el mundo contemporáneo no están bien definidas las figuras ni las investiduras de autoridad contra las cuales rebelarse. Los ritos de pasaje de la adolescencia a la edad adulta han desaparecido. Todas las instituciones están cuestionadas, todas las utopías venidas a menos, todas las ilusiones de certidumbre desprestigiadas. Ese panorama se pone en evidencia cuando uno de los muchachos le dice a su compañero: «Lo que le falta a nuestra generación es una meta común, algo que nos una. ¿Contra qué podemos rebelarnos?».
La crítica de los ingredientes de la postmodernidad describe como de estirpe narcisista al individualismo a ultranza que caracteriza al hombre contemporáneo. El colapso de los valores colectivos morales, tradicionales, religiosos, de los sistemas políticos, etcétera, provoca en el individuo un ensimismamiento tal que le imposibilita apoyarse en esos valores para hacer vínculos y convivir, cosa que lo lleva a refugiarse en los intereses puramente personales.
La ola permite ver cuán fácil es para una secta convertir el resentimiento en un arma mortal, creando condiciones atractivas sobre todo para los individuos más vulnerables, débiles y despojados que se afilian a estas para sentirse reconocidos y respetados. Aquí es oportuno recordar las consideraciones que hace Jung con respecto al proceso de individuación en Recuerdos, sueños, pensamientos, donde se refiere a la contención y al sentido de vida que la secta proporciona a ciertos seres humanos (158).
A lo largo de la historia los grupos humanos han estado sometidos de diferentes maneras a situaciones de agresión y a traumas de todo tipo. La historia de la humanidad está repleta de registros de depredación, de sometimiento de unos pueblos por otros, exclusiones, exilios, explotación económica, torturas, genocidios y guerras. Es imposible encontrar un colectivo humano que no tenga tales antecedentes. De igual manera, cada individuo tiene su propia colección de agravios personales, familiares y sociales. Dicho de otro modo, el ser humano tiene una relación ineludible con el sufrimiento, con las heridas psíquicas infligidas por la insoslayable realidad. Según lo que cada individuo y cada grupo hace con ese sufrimiento pueden darse formas reflexivas y por ende más conscientes de tales heridas o puede configurarse, que es lo más frecuente, una dinámica de resentimiento y de proyección ciega que genera una identificación con otros individuos que comparten historias y complejos psíquicos similares. Los individuos pueden afiliarse entonces a la secta correspondiente, para buscar las restituciones o retaliaciones a las que creen tener derecho y por cuya obtención son capaces de hacer cualquier cosa.
En 1962 Joseph Henderson formuló el concepto de «inconsciente cultural», una especie de estrato intermedio entre el inconsciente colectivo y el inconsciente personal de la psicología junguiana clásica. A partir de esa propuesta y de la teoría de los complejos de Jung surge el concepto de «complejo cultural», el cual postula la existencia de complejidades psíquicas que corresponden a grupos con una historia común, para los que la exclusión, la discriminación y la relación con los extraños son asuntos de particular relevancia. Los complejos psíquicos se refieren a lo histórico y así como los del inconsciente personal tienen que ver con la historia individual, los complejos culturales se refieren a la historia de un grupo humano en particular. Como existe una constante interacción entre los estratos personal, cultural y colectivo del inconsciente, es fácil imaginar cómo se activan, cómo se contaminan entre sí e intercambian unos contenidos con otros. Y para resumir el concepto, es importante transcribir lo que Thomas Singer, uno de los investigadores de ese tema, dice al respecto:
Los complejos culturales se basan en experiencias históricas repetitivas que han arraigado
en el inconsciente cultural del grupo. En el momento oportuno, estos complejos adormecidos
pueden activarse en el inconsciente cultural y apoderarse de la psique colectiva del grupo y, por esta vía,
impactar la psique de sus miembros. La sociología subjetiva (interna) del complejo cultural
puede hacer que la imaginación se apodere de la conducta y las emociones de la psique colectiva
y puede desencadenar fuerzas tremendamente irracionales en nombre de su propia lógica (159).
Esas «fuerzas tremendamente irracionales» son las que se desencadenan en La ola. El sacrificio de la individualidad que la afiliación a la secta supone hace que se pierda la capacidad de valoración personal de las realidades propias y ajenas. Se constelizan entonces los complejos personales y culturales arraigados en los arquetipos del inconsciente colectivo. Estos ingredientes pertenecen a la naturaleza humana, están universal y permanentemente presentes, y el fascismo no ocurre únicamente allá y entonces sino aquí y ahora.
La locura que el proceso supone, expresada en los resultados finales del «experimento académico» (el suicidio del estudiante que no puede sobrevivir a la idea de perder lo que logró gracias a la secta) pertenece al mismo orden del fanatismo y tiene similares implicaciones. En ese estrato las múltiples posibilidades de respuestas psíquicas y de adaptación –el sedimento politeísta que permite imaginar la convivencia de dioses muy distintos– se reducen a un monotema: la visión monoteísta donde un solo dios tiene cabida. Y este asunto puede llegar a adquirir un carácter psicótico, de ruptura con la realidad.
En el fanatismo sectario confluye la locura y la estupidez. Por sus vinculaciones con el poder esta terrible faceta de lo humano se inscribe en el ámbito de la locura titánica, carente de formas, incapaz de reflexión, repetitiva, monotemática y futurista, ultrajante y fanática. Sin duda una vesania capaz de imponerse por la fuerza y desde la destructividad cruda, en su intento de eliminar todas las diferencias que a su pesar seguirán existiendo. Y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.
________________________
(*) Galdona, Luis, Los bordes de la imagen. Apuntes sobre cine y psicología de los arquetipos, pp.171-177, Casa Editorial La Cueva, Caracas, 2019.
155 Eterna Cadencia Editora, Buenos Aires, 2012.
156 Es necesario advertir que expresiones como «interés superior», «hombre nuevo», «revolución» y «juicios históricos que absuelvan a los protagonistas» forman parte de la retórica estereotipada de todos los sistemas totalitarios, cualquiera que sea su supuesto trasfondo ideológico u orientación política. Vale decir, que se puede definir como totalitario un discurso y una intención personal marcada por estos tópicos.
157 El tema del «carisma» merece una consideración particular, dada la estrecha relación que tiene con el totalitarismo. De acuerdo con el sociólogo alemán Max Weber, esa condición se define como «cierta cualidad de una personalidad individual, en virtud de la cual es considerada aparte de las personas ordinarias y es tratada como si estuviera dotada con poderes o cualidades sobrenaturales, sobrehumanas o al menos excepcionales para sus seguidores. Estos no son accesibles a las personas ordinarias y pueden verse como de origen divino o al menos ejemplares, y sobre esa base el individuo en cuestión es tratado como un caudillo por sus adeptos» (traducción y subrayado nuestro). Cf. Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, University of California Press, Berkeley, 1978.
Pero es Rafael López Pedraza quien analiza el tema desde la perspectiva arquetipal: «Como nos interesa la figura del héroe, me referiré solo a este tipo de posesión. A diferencia de los otros estados mencionados, este no lo causa una deidad bien definida; aquí son espíritus de muertos. Tiene un componente de Hécate, que es una diosa, pero sin un contorno preciso. Su presencia en complejidades tan irracionales es la que establece la relación con los espíritus de los muertos intranquilos. La presencia de Hécate manifiesta un matiz siniestro y oscuro que propicia la conexión con esos espíritus intranquilos. Yo asocio el componente hecateriano al carisma, la característica que le confiere al héroe su fatal atracción y asegura la proyección sobre él» (las cursivas son mías). Cf. Rafael López Pedraza, Sobre héroes y poetas, Editorial Festina Lente, Caracas, 2002.
158 Carl G. Jung, Recuerdos, sueños, pensamientos, Seix Barral, Barcelona, 2001. La cita completa del texto autobiográfico de Jung fue anotada en «¡Adiós Lenin! Memoria, mentira y sectarismo», en este mismo volumen.
159 Thomas Singer, Samuel Kimbles (Eds.), The cultural complex: Contemporary Jungian Perspectives on Psyche and Society, Routledge, London, 2004 (la traducción es mía).
Luis Galdona (Caracas, 1947). Médico psiquiatra en ejercicio privado desde 1975. Analista junguiano, miembro de la International Association for Analytical Psychology desde 1995 y fundador y Analista Didacta de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos desde 1998. Cinéfilo convicto y confeso, estudioso de la psique y la imagen.
desde 1975. Analista junguiano, miembro de la International Association for Analytical Psychology desde 1995 y fundador y Analista Didacta de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos desde 1998. Cinéfilo convicto y confeso, estudioso de la psique y la imagen.
legaldona@gmail.com
bordesdelaimagen@gmail.com