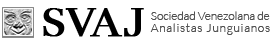Elizabeth Rojas
¿Por qué la gente va al cine? ¿Qué les lleva
a una sala oscura donde durante
dos horas pueden observar en la
pantalla un juego de sombras?
¿Van buscando el entretenimiento, la
distracción? ¿Es que necesitan una
forma especial de narcótico?
Andrei Tarkovski
“Creo que el cine, las películas y la
magia siempre han estado
estrechamente asociados.
Las primeras personas que hicieron
películas eran magos”.
Francis Ford Coppola
Probablemente entre estos dos universos se encuentre la inmensa mayoría de los espectadores: los que buscan entretenimiento y evasión narcótica, y aquellos que buscan la magia. Y también habrá los que buscan y disfrutan ambas.
Vivimos en la que Vargas Llosa ha caracterizado como “La civilización del espectáculo”: en muchos sentidos la banalización de la vida ha entronizado el entretenimiento y la frivolidad como formas propias de nuestra cultura. Y el cine, por supuesto, no puede escapar de este fenómeno, es un negocio tan rentable y hábil, que es capaz de producir sus propios consumidores, aunque no es una ley universal.
Mi pasión por las películas empezó antes de siquiera haber pisado una sala de cine. Las veía en TV y eso fue suficiente para ser reclutada para siempre. Y después de entrar por primera vez a ese recinto sagrado, no he dejado de ir a pasar las horas que haga falta, encerrada con un montón de desconocidos con quienes comparto la complicidad de esa pasión, en la oscuridad de ese espacio íntimo —parte central del atractivo—, para mirar, y dispuesta a la entrega ritual. O, como claramente dejó dicho ese amante confeso del cine, Juan Nuño: “Al cine, a las salas de cine, se entra como antes al templo”. O eso sería lo deseable, pero claro, ya sabemos en cuál civilización vivimos.
Qué duda cabe, si algo hay que agradecer a la aparición de esa peculiar expresión humana que es el cine, propia y exclusiva de nuestra época —tan desacralizada—, es haber encontrado esta particular manera de hacer alma: nos reconocemos en las imágenes que miramos en las películas. Imágenes que están cargadas de símbolos que el alma necesita y reconoce. Resonamos con el dolor, la pasión, la venganza, el honor, y con toda la gama de emociones, experiencias y retos que viven los personajes, y que nos reflejan.
En este sentido, hablar de la mirada que se reconoce remite al mito de Narciso, el hermoso joven que al ver su imagen reflejada en el agua se enamora de sí mismo. Aunque esta escena ha dado su nombre a esa categoría psiquiátrica denominada narcisismo, aquí me refiero a que el auto-conocimiento empieza por el mirar-se, reconocer-se y ser capaz, entonces, de articular el “yo”. En el cine posamos nuestras miradas desvergonzadamente, y con ojos bien abiertos, sobre esos otros que están allí reflejando-nos: la pantalla es una suerte de espejo donde miramos hacia nosotros mismos. Esta particular mirada solo nos es posible dentro del recinto vacío y en tinieblas que nos recibe; en la vida que trascurre fuera, el decoro limita el tiempo y la intensidad de nuestro mirar a los otros, o el tiempo que toleramos esa mirada sobre nosotros.
Esos Otros, los demás espectadores, que no nos miran, ni nosotros a ellos —a no ser a hurtadillas—, igual nos transmiten —con su respiración, suspiros, movimientos inquietos en sus butacas, lágrimas o, incluso, gritos— lo que están sintiendo. Aunque nosotros ya lo sabemos. Compartimos, con esos extraños, un mismo espacio, un mismo tiempo, y las mismas revelaciones —su dolor, su enamoramiento, sus miedos, son los nuestros. Solo la ausencia de luz nos deja un poco de pudor ante tanta desnudez. Nos refugiamos en el anonimato de la oscuridad. A veces, quizás, también nos quede cerrar los ojos, dejar de mirar lo insoportablemente conocido.

El enigma de Kasper Hauser, (Jeder für Sich und Gott gegen Alle, 1974) un film enigmático, como es usual, de la filmografía de Werner Herzog, y que está entre las películas más incómodas y a la vez más entrañables en su particular belleza que he visto, recrea la historia real de un ser humano diferente, incivilizado, más cercano a la animalidad que a la humanidad, que apareció en Nüremberg, en 1828, solo y portando una carta. Había pasado toda su vida encerrado y aislado en una pequeña jaula, y, por lo tanto, no conocía el lenguaje, ni sabía cómo relacionarse con otros. Y es precisamente su estado silvestre lo que nos muestra rasgos de nuestra humana condición que hemos relegado, tales como la sencillez, la autenticidad, la capacidad para el asombro. Este realizador alemán tiene una especial vocación para orientar nuestra mirada, o casi obligarnos, hacia seres periféricos, a menudo grotescos, a quienes solemos evitar, o se suelen ocultar por propia voluntad, y de ponerlos en primer plano. Nos deja ante nuestras propias sombras captadas en planos detalle. Así, su filmografía está llena de ciegos, sordos, enanos, y seres cuyas diversas condiciones los dejan en los márgenes de la sociedad (También los enanos empezaron pequeños, 1970; País de silencio y oscuridad, 1971).
En una de las escenas más conmovedoras que he visto en película alguna, Kaspar admira embelesado el fuego por primera vez. Unos chicos encienden una cerilla frente a él, buscando el efecto que efectivamente ocurrirá: el inocente hombre acerca su dedo a la llama, se quema, los chicos ríen con carcajadas burlonas, y mientras las lágrimas corren por sus mejillas —y las nuestras—, él siente el profundo dolor de la carne quemada y de la maldad. En ese momento, Kaspar descubre la traición y nace la desconfianza en las personas. Perdió la inocencia y ahora conoce mejor a sus semejantes. Y este ser de una rica vida interior, pero incapaz de adaptarse a pesar de intentarlo repetidamente, siente que los hombres son como lobos. De nuevo, el cine mostrando nuestra desnudez.
El genio de Herzog supo ponernos a mirar a un ser frágil, vulnerable, que se convierte en el objeto de todas las miradas, y con eso nos devolvió una doble mirada: miramos al que es mirado, y a los que lo miran, y allí, tanto en uno como en otros, estamos nosotros, todos. Hegelianamente hablando, somos un ser para sí sólo a través de los otros. Ese para sí que nos constituye como propiamente humanos, surge, pues, por intermediación de esos Otros con quienes compartimos destino y existencia. Y el cine está plagado de Otros, como nosotros.

Y en otro ejemplo clásico sobre el mirar, La ventana indiscreta (Rear Window. Alfred Hitchcock, 1954) cuando el sospechoso de asesinato a quien L.B. Jefferies (James Stewart) ha estado observando, se da cuenta que está siendo observado, le devuelve la mirada, y algo fundamental cambia: la agresión visual que había en la mirada indiscreta del fotógrafo lesionado induce violencia física en el supuesto asesino.
Podemos reconocernos tanto en el voyeurismo de Stewart —el placer de mirar— como en la agresividad del otro hombre. Frente al cine, podemos ser, y estar, como Stewart, mirando desde afuera, con la aparente libertad de ser solo espectadores, o podemos implicarnos hasta los tuétanos, cuando sentimos que somos mirados por esos Otros, los personajes del film, cuando inevitablemente nos reconocemos en ellos; entonces, sentimos que nos miran, nos escrutan, nos desnudan. Lo sabe bien Mia Farrow, en La Rosa Púrpura del Cairo (The Purple Rose of Cairo, Woody Allen. 1985). Lo sabe Jefferies que pasa de pasivo fisgón a temer por su vida, en una mirada…
Y seguimos yendo al cine, porque el placer visual, auditivo, del reconocimiento, es adictivo. El arte es seducción, no rapto, decía Susan Sontag. Sin embargo, los cinéfilos sabemos, que además de seducidos, fuimos raptados por el séptimo arte.
Elizabeth Rojas (Caracas). Psicoterapeuta de orientación junguiana. Licenciada en Filosofía y Master de Crítica Cinematográfica. Escribe regularmente sobre cine.