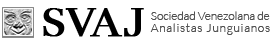Por Pablo Pérez Godoy
Médico psiquiatra. Analista junguiano.
RESUMEN.
El siguiente ensayo tiene como propósito dilucidar la hipótesis planteada que se propone investigar lo virginal y la locura en la historia de las religiones, tanto en el cristianismo como el politeísmo, como estructurantes de la instancia psíquica llamada Ego, centro de la conciencia.
En este ensayo el método consiste en explorar cómo el arquetipo monoteísta —la figura de un Dios único, trascendente y absoluto— puede entenderse como una estructura psíquica que organiza lo sagrado en la mente humana. A través del prisma de las “locuras virginales”, abordaremos la tensión de los opuestos en la constitución del sujeto. Mircea Eliade se refiere a lo sagrado como un elemento de la estructura de la conciencia, una experiencia transpersonal transformadora, y no como una etapa de la historia.
“Cuando nos preguntamos por la naturaleza de la consciencia, el hecho – maravilla entre maravillas- que más profundamente nos impresiona es que apenas se produce un acontecimiento en el cosmos, se crea simultáneamente y se desarrolla paralelamente una imagen de él en nosotros, convirtiéndose así en consciente.” Jung (p. 83) (5)
En el segundo milenio antes de Cristo, aproximadamente, se ubica el nacimiento del profeta persa Zaratustra, fundador del zoroastrismo. Zaratustra, nació de una mujer a quien se le apareció un ángel para anunciar su llegada. Al nacer fue lanzado a una hoguera ardiente de la cual sobrevivió, eternizándose así su imagen. En sus templos permanecía una llama encendida para recordar sus orígenes y su fe.
A la edad de treinta años, experimentó una revelación durante un festival de primavera; en la orilla del río Daiti, a donde se dirigió a sacar agua para una ceremonia de Haoma, vio a un Ser brillante, que se reveló a sí mismo como un ser con Buen Propósito y quien le enseñó acerca de Ahura Mazda (en persa, Señor Sabio). Sobre la base de esta experiencia inició su crítica a la religión de su pueblo, logrando seguidores al plantear la revelación de la existencia de un solo Dios, dar forma a la creencia de la lucha entre el bien y el mal; señalando que la victoria del bien sobre el mal vendría en el día del juicio final.
De esta manera llegó a ser religión oficial y se constituyó en una de las primeras religiones monoteístas – aunque en un marco dualista – de la historia, denominada mazdeísmo (o zoroastrismo). Así, se le atribuye el iniciar el paso del politeísmo hacia el monoteísmo en el mundo persa antiguo. De esta creencia religiosa, se establecen fundamentos para el surgimiento de tres, de las religiones monoteístas más conocidas: islamismo, cristianismo y judaísmo, las llamadas religiones de los libros sagrados.
Estas tres aproximaciones a lo sagrado comparten la idea de la llegada a este mundo de seres elegidos para sacrificarse y salvar sus pueblos y para sus seguidores la posibilidad de una existencia en el más allá de sus vidas, con una vida terrenal caracterizada por el ascetismo.
En la tradición cristiana, la más cercana a nuestra cultura occidental, encontramos que Cristo es concebido en una mujer virgen, María. Toda su vida se caracteriza por estar marcada por la vivencia en una verdad única, un solo Dios y un ascetismo determinado por los mandamientos de fe y gracia para lograr la salvación. Cristo es crucificado y la Virgen María se postra inconsolable ante la cruz, trasmitiendo a la humanidad la poderosa imagen del sufrimiento de una madre por su hijo; de hecho, un icono repetido por innumerables artistas hasta muy entrado el siglo XX y que trasmite la imagen arquetipal de pureza, inocencia, sacrificio, capacidad de dar vida, maternidad y de ser un modelo de virtud.
En la antigüedad también aparece en el panteón griego un grupo de diosas que se conocen como las diosas vírgenes. Estas diosas son consideradas vírgenes en el sentido de que no están asociadas con hombres en un contexto romántico o sexual y no tienen hijos según la mitología, simplemente son diosas que están solteras (en los mitos). En la mitología griega, tres diosas son conocidas por su virginidad perpetua: Hestia, Atenea y Artemisa; quienes tienen sus equivalentes en las diosas romanas: Vesta, Minerva y Diana.
Hestia: Es la diosa del hogar, del hogar familiar y del estado. Es la primogénita de los titanes Cronos y Rea.
Atenea: Es la diosa de la sabiduría, la estrategia, la guerra y la artesanía. Nació de la cabeza de Zeus completamente armada.
Artemisa: Es la diosa de la caza, la virginidad, el tiro con arco, la naturaleza salvaje y la luna. Hermana gemela de Apolo. Artemisa, ha sido caracterizada simbólicamente en mitos y tragedias griegas como la esencia de lo que se comprende como ser virgen. Basta recordar la imagen de Artemisa sentada en las rodillas de su padre Zeus pidiéndole que le conceda preservarse virgen, cazar libremente y la compañía de ninfas para sus andanzas por sitios en las montañas, en donde no encontrara huella alguna del ser humano. Un anhelo de ser pura e inmaculada que la distanciara de lo carnal, trasmitiendo su unilateralidad.
La armonización de la virginidad de Ártemis y su vínculo con el parto es una de las grandes paradojas de su figura. Al examinar su imagen es uno de los primeros interrogantes que inquietan: el sentido de una “virgen partera”. En la tradición religiosa y cultural católica, por ejemplo, la separación entre la virginidad, asociada a la pureza y lo incólume, y el ámbito sexual, incluido el parto, es clara e inequívoca: las vírgenes no ocupan los espacios del parto. Incluso en el excepcional caso de la Virgen María, su concepción, parto y maternidad son despojadas de cualquier elemento sexual.
Fuera del ámbito religioso y en siglos posteriores hasta nuestros días, tampoco se aceptaba de buen grado la presencia de jóvenes solteras sin hijos entre comadronas y parteras, cuya imagen se correspondía a la de una mujer de mediana edad, “experta” en tales lides. Si examinamos los diversos testimonios antiguos sobre Ártemis y los ponemos en relación con otras divinidades del panteón, como su padre Zeus, quien le otorga la virginidad eterna; con los protagonistas de una de sus actividades principales, la caza, como son las vírgenes cazadoras y los cazadores que rechazan el matrimonio (Hipólito); con el sentido transitorio de la virginidad (solo las diosas, concretamente ella, Atenea y Hestia gozan del regalo de la virginidad eterna); o con su atributo curótrofo, la idea de una Ártemis partera resulta aprehensible.
Si pensamos en una deidad que acoge a los niños en su infancia y camina con las adolescentes dirigiéndolas al matrimonio, su asistencia en esta fase del destino femenino, el parto, parece lógica. Si hablamos del aspecto salvaje del parto entonces adquiere sentido que ella acompañe.
En la mitología griega, la doncella (como Artemisa) representa la independencia y la autonomía, mientras que en la psicología junguiana puede manifestarse como la búsqueda de nuevas experiencias y la exploración de uno mismo.
En la Grecia clásica, la virginidad se entendía de una manera muy diferente a la actual. No era un valor moral para las mujeres, sino una cualidad reservada para las diosas. Esta concepción permitía que las mujeres mortales vivieran su sexualidad sin las restricciones que impone la preservación de la virginidad. Sin embargo, se efectuó un vínculo entre las jóvenes y las figuras de Pandora y Nausícaa, o en las ofrendas de las jóvenes antes de casarse: el cinturón es uno de los objetos dedicados a las deidades del matrimonio. También la tragedia griega evoca la partheneia a través del ceñidor e, incluso, la asocia con la muerte de las vírgenes. Por otra parte, el bucólico Teócrito (entre otros) utiliza esta prenda como metáfora sexual en relación con una chica virgen. La diferencia entre ambas situaciones se asienta, en el gesto y su uso. Las jóvenes parthenoi se atan el cinturón y, como afirma Medea, mantienen su cintura intacta antes de casarse. Las chicas se dirigen al matrimonio como vírgenes con su cinturón ceñido (al igual que Pandora vestida por Atenea como una novia con velo y cinturón).
Durante el siglo XII A.C. en la cultura romana, el concepto de virginidad asumió otra connotación gracias a las Vírgenes Vestales, quienes eran sacerdotisas de la diosa Vesta. Ellas debían mantener su pureza y castidad absoluta por 30 años. Así el gesto de “ceñir” a la virgen, de mantenerse en el templo o como condición social antes del matrimonio deriva hacia otra consideración al observar el célebre pasaje de Hipócrates en su tratado Sobre las vírgenes, donde señalaba que las chicas que no mantienen relaciones sexuales están “bloqueadas”, acumulan sangre en su cuerpo y, debido a esto, se vuelven locas y padecen impulsos suicidas. Es importante subrayar que el tratado médico señala como causa de esta enfermedad la virginidad prolongada, es decir, no casarse cuando toca.
De nuevo, desde un ámbito físico, esta vez, se insiste en el aspecto social de la virginidad y su condición de estado transitorio: las vírgenes enferman si son parthenoi (mujer virgen sin contraer matrimonio) durante demasiado tiempo y no continúan las fases vitales (físicas y sociales) que se les atribuye. Encontrando acá una de las primeras asociaciones entre lo virginal que se consteliza y se puede expresar como locura. Planteamiento que fue trascendido en siglos posteriores y que obtiene otra visión con Jung. El arquetipo virginal, como concepto en la teoría de Carl Jung, generalmente se asocia con la representación de la pureza, la inocencia y la potencialidad no realizada. No se limita a la virginidad física, sino que se extiende a un estado del Ser, caracterizado por la integridad, la independencia y la búsqueda de la verdad.
En la historia de la humanidad los opuestos de lo virginal y lo carnal se expresan a través de conflictos y patologías psíquicas en los seres humanos; una posible causa la podemos encontrar en el sectarismo derivado de la incompatibilidad entre las tradiciones religiosas: politeísta y monoteísta. Al respecto Rafael Emilio López Pedraza en su libro Ansiedad Cultural (2000) escribe unas líneas refiriéndose al conflicto cultural entre el politeísmo y el monoteísmo en la psique occidental y plantea que los estudios de psicología moderna deben discutirlo como: “un conflicto psicológico fundamental […], que es donde nuestra psique esta más afligida; una aflicción que disfrazamos de historia, de religión o de política” (p. 35). (8) De igual manera, Marta Cecilia Vélez en su libro Creer llorando (2022), nos ayuda a hacer la siguiente reflexión: el monoteísmo y el politeísmo son un asunto de psicoterapia (p. 124) y que el monoteísmo es un referente simbólico que permea todas las instancias de nuestra vida” (p. 127-129). (12)
Otro referente de este conflicto lo podemos encontrar en la revisión que realiza López Pedraza (2000) al abordar el tema de las confrontaciones y los conflictos religiosos durante los primeros siglos del cristianismo, y que al igual que Dodds (*), señala como tiempos de ansiedad. Se considera este período histórico como un período de gran ansiedad a raíz de la lucha por hacerse presente el cristianismo y lograr su reconocimiento oficial por parte del imperio romano. En sus inicios los cristianos fueron perseguidos por tratar de imponer la existencia de un Dios único; para el pueblo romano con un panteón plural, esta idea les remitía a considerarlos ateos, sectarios; porque pertenecían a una suerte de sociedades secretas.
Para (López, 2000, p. 37) (7), este conflicto de culturas hace surgir una ansiedad, a la cual él se atreve a llamar ansiedad cultural. Así podemos observar que en los períodos o estados de gran ansiedad la gente tiende a refugiarse en lo virginal, expresado en su pertenencia a algún tipo de secta para conseguir una continencia del sufrimiento prolongado al que ha estado sometido en ese momento determinado de su existencia. En estos períodos de tensión histórica esa sensación de ansiedad puede dar cuenta que se hayan constelado en la psique individual y colectiva elementos de lo virginal, en cuanto aparecen símbolos de pureza, búsqueda de la verdad y de conexión con lo sagrado. Se expresa así el arquetipo virginal como un símbolo complejo que representa la integridad, la independencia y la búsqueda de la verdad, tanto en la esfera personal como en la cultural. Esto puede llevar a plantearse que los psicoterapeutas identifiquen en su actividad clínica los complejos virginales ya sea que deriven de la ansiedad, culpa o malestar psicológico que ocasiona el no reconocer la constelación del arquetipo virginal que se manifieste en los que solicitan la ayuda como en los que la ofrecen.
Vemos como el autor consultado se refiere a la presencia de los opuestos irreconciliables entre las creencias monoteístas y politeístas, acarreando así una serie de estados psicológicos y patológicos, tanto individuales como colectivos. Enfocarse en el lado virginal del conflicto, es imprescindible. Cuando el sujeto experimenta unilateralmente lo virginal presenta clínicamente un estado de conciencia muy particular como consecuencia de un Ego en un estado de inflación.
Según el analista Freddy Javier Guevara, en su libro Espejos (2024): “solo algunos de estos estados son de duración permanente y, se pueden diferenciar cuándo y cuáles pueden catalogarse como transitorios. Aquellos estados donde reina la soberbia tales como compararse con un Dios, desafiar a un Dios o querer ser mejor que un Dios, son estados mentales o psíquicos deplorables en los que se encuentra presente la grandiosidad del Ego y la soberbia, y siempre terminan en tragedias” (p. 113). (4)
En términos de psicopatología psiquiátrica estaríamos hablando de un delirio de grandeza en el que el sujeto que lo experimenta manifiesta una identificación con la imagen de Dios.
La experiencia de lo sagrado ha sido una constante en la historia de la humanidad, y su configuración psíquica ha adoptado múltiples formas. Lo sagrado se refiere a algo que es considerado santo, digno de respeto o de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con una divinidad, merece un máximo de respeto, incluso si no está directamente relacionado con la religión. Mircea Eliade (1998) expresa que:
Desafortunadamente no tenemos a nuestra disposición una palabra más precisa para lo sagrado que el término religión que proviene del latín religare, connotando la idea de un vínculo o conexión con lo divino. Se comprenderá lo sagrado como un elemento de la estructura de la consciencia, una experiencia transpersonal transformadora, y no como una etapa de la historia (p. 7). (2)
En la historia de la humanidad podemos encontrar que la noción de lo sagrado pasa por una experiencia transpersonal que ha derivado en la veneración a un solo Dios – el monoteísmo- y en el caso del cristianismo, en un Dios que tiene su origen en la santidad que proviene de una mujer virgen. Francisco Stiglich (2017) en su libro Las Vírgenes Negras, señala que: “lo virginal está íntimamente ligado a lo femenino, lo sagrado y lo religioso” (p. 5). (10)
Sin embargo, es importante recordar que lo virginal también está presente en la conciencia masculina como veremos en el mito de Hipólito. Marion Woodman (2002) en su libro Los Frutos de la Virginidad expresa que: “el arquetipo virginal es ese aspecto de lo femenino que se encuentra en el hombre como en la mujer y que tiene tanto la valentía para ser como la flexibilidad para irse transformando constantemente por estar arraigado a los instintos” (p. 138). (13)
López Pedraza (2000) vincula el arquetipo de lo virginal con la premisa básica del sectarismo que es el siguiente:
Yo y el grupo de personas al que pertenezco somos mejores y tenemos propósitos de más valía que las personas que no pertenecen a este grupo, las cuales están equivocadas y por lo tanto pertenecen al bando equivocado. Hipólito es el paradigma de la personalidad virginal y puritana, que es proclive al sectarismo (p. 139). (8)
El sectarismo explicado de ese modo permite visualizar como desde los inicios del psicoanálisis esta actitud sectaria se hizo evidente en Sigmund Freud, a principios del siglo pasado, cuando no aceptaba otros motivos del inconsciente que no fueran asociados a lo sexual. Las diferencias entre Freud y Jung son mucho más marcadas que lo pensado a principios de los tiempos de la psicología profunda. Freud asoció los contenidos del inconsciente a un solo mito, el de Edipo Rey; mostrando así su procedencia monoteísta y judaica. Mientras que la orientación politeísta de Jung trató de ofrecer una integración de las múltiples realidades del ser y del formidable rizoma de sus diversos puntos de contacto en los que nuestras experiencias de la naturaleza no se muestran excluyentes y reductivos.
Para López Pedraza (2000), antes de Jung solo se habían efectuado tímidos intentos por diferenciar el monoteísmo del politeísmo y sus implicaciones en la psique humana. Señala que Jung es el ejemplo de un hombre que vive más allá del lado del espectro de la ansiedad cultural. Freud, es el ejemplo del hombre que vivió en el extremo monoteísta (p. 47). Insiste López en que, si ubicamos en perspectiva histórica el sectarismo dentro de la psicología moderna, llegaremos a considerar la ruptura entre Freud (adhesión al poder) y Jung (naturaleza hermética) como un producto del sectarismo e incluso enfatiza que el peligro de una secta, ya sea freudiana o junguiana consiste en que pone fin a la aventura interior de la psique (p. 144).
Mark Winborn (2019), en su libro Interpretation in Jungian Analysis, comenta que el working through de las escuelas freudianas se refiere casi exclusivamente al análisis de la infancia del paciente, mientras que en la escuela junguiana el working through se refiere al proceso de circunvalación del complejo o de los complejos del paciente, lo que permite aproximarse al contenido de los mismos desde distintas perspectivas (p. 118). (11)
La descripción del aparato psíquico según Freud y de donde nacen todas las escuelas que se han dedicado a la psicología del Yo, es una aproximación bastante simplista y esquemática, aunque no deja de ser cierta desde el punto de vista de la concepción mecanicista y monoteísta de la psique. Mientras que la perspectiva junguiana del aparato psíquico con su teoría de los complejos, de los arquetipos y del inconsciente colectivo es más amplia; lo describe como multifacético con diversas instancias, con una dinámica más compleja, politeísta, universal y circular; con unas instancias: un Yo, la Sombra, la Persona, el Anima, el Animus y el Self que proveen de una visión de totalidad.
Podemos decir que la aproximación del terapeuta junguiano es mucho más integral, multifactorial. A diferencia de Freud que se queda en lo reductivo de observar todo lo psíquico bajo el prisma de lo sexual, como lo causal. Vislumbrándose una tendencia en el marco del ascetismo, lo sectario y lo virginal; lo sexual sería lo carnal y esto, de algún modo trae consecuencias a la consciencia, al Yo.
Para Alfred Ziegler (1983, p. 99), el ascetismo es un rasgo en los seres humanos y lo podemos llamar como un instinto que se desarrolla como una fuerza impulsiva e instintiva en contra del hombre, la sexualidad, las tendencias gregarias y especialmente en contra de lo material, cuando sus manifestaciones no adquieren una forma, un contorno delimitado de la forma, los malos hábitos y los vicios; una lucha en contra del cuerpo, el cual es considerado como una especie de jaula que los mantiene prisioneros. (15)
Ginette Paris (1998, s/p) señala que, en la mayoría de los casos, las manifestaciones de la cualidad de lo ascético en lo virginal, son bastante sutiles y hay que saber si son producto de los mecanismos de represión de lo carnal o de una conciencia de supresión de lo instintivo ascético, que sería lo que define y diferencia ambos cuadros ocultos en una serie de opiniones, argumentaciones, justificaciones, razonamientos y justificaciones más a nivel consciente como una expresión de la voluntad. (9)
Es imprescindible contrastar esta imagen virginal en la psicoterapia con el preponderante descubrimiento del Inconsciente Colectivo de nuestro maestro Carl Jung; la fuerza y autonomía que posee y su relación con el inconsciente personal, el Sí Mismo y el Ego, instancias de la psique receptoras de imágenes que provienen del bagaje cultural de la humanidad.
El descubrimiento esencial y trascendental de Jung es el del inconsciente colectivo o de la psique arquetípica. Por sus investigaciones, ahora sabemos que la psique individual no es solo un producto de la experiencia personal. También tiene una dimensión pre-personal o transpersonal que se manifiesta en patrones universales e imágenes como las que se encuentran en todas las religiones y mitologías del mundo.
López Pedraza (2000) en su ensayo La psicología del sectarismo en tiempos de ansiedad indica que Hipólito es un fiel devoto de la diosa Artemisa, es virginal. Cree en quien recibió de su padre Zeus las virtudes de ser virgen y casta; atributos presentes en las personas en las que, como él, el arquetipo Artemisal toma posesión; mostrando así una gran rigidez, además de una gran debilidad y mediocridad. Esto no deja dudas acerca de la relación entre el sectarismo y la naturaleza virginal y puritana.
Son variados los mitos relacionados con las personalidades puritanas y virginales que tienen que ver con la diosa griega Artemisa, por ejemplo, en el mito de Acteón, la diosa lo castiga cruelmente por profanar su privacidad y haber osado contemplar su desnudez; no está en ella mezclarse con ningún hombre. A este joven cazador que ha osado mirarla, lo transforma en un ciervo, y sus mismos perros de caza lo devoran con sus colmillos, desgarrando su piel y músculos dejando sus huesos esparcidos por doquier.
Aquí está otra de las características de lo virginal, es decir, los variados aspectos de la diosa de tipo colérico, cruel y vengativa, algo que comparte con su hermano Apolo. Artemisa dice así: «O eres fiel y leal conmigo o te rechazo drásticamente». Tales son los casos de protección a la doncella Britomartis por no dejarse embarazar por el rey Minos, y el rechazo a Calisto por salir embarazada del propio dios Zeus metamorfoseado en mujer. En otra versión del mito de Acteón, se dice que se enamoró de la diosa y paga las consecuencias de su accionar en sus terrenos.
Realmente, la imagen de Acteón dándose cuenta de que se estaba transformando en un ciervo la podemos interpretar como un estado alucinatorio y enloquecedor; tratando de hablar con sus propios perros de caza, símbolos de los niveles instintivos más primarios, para que lo reconocieran y no le dieran muerte. Una imagen de horror, ver a su madre Autonoe tratando de juntar los huesos esparcidos de su hijo. En el mejor de los casos, se le ha relacionado con alguien a quien le gusta mirar y por supuesto ser mirado; en cada voyeur se encuentra un exhibicionista. Artemisa no permite ser mirada por lo masculino y, mucho menos, exponerse a ser mirada por un hombre. Acteón, entrenado por el centauro Quirón, según algunas versiones del mito, se jactó de ser mejor que Artemisa con el arco y la flecha, que, como ya sabemos, un acto como este es catalogado como un pecado mortal de soberbia entre los dioses del Olimpo. (6)
Profundicemos en uno de los mitos que mejor recoge la naturaleza virginal, la tragedia de Hipólito, escrita por Eurípides, 480 años antes del nacimiento de Cristo y que fue presentada en el teatro griego. Abre con un prólogo expositivo recitado por la diosa Afrodita, advirtiendo sobre su poder y fama como diosa del Olimpo, dirigido al hijo natural de Teseo quien se ufana de rendir culto a una sola divinidad: Artemisa. Hipólito hace caso omiso de las advertencias de su sirviente que trata, sin conseguirlo, de ponerlo en su lugar. Necia y vanidosamente, insta a sus compañeros a seguir entonando himnos en honor de la diosa, pidiendo ser protegido por su manto celestial y permanecer toda la vida sin prestar atención ni culto a otros dioses.
Al salir del escenario, Hipólito dirige un saludo a Afrodita con ironía y altanería como un gesto de despedida, un gesto que evidencia su despreocupación por la diosa Afrodita. Esta ya está urdiendo la trama de su conjura en contra de Hipólito y utiliza a Fedra, la esposa de Teseo, como su vehículo de venganza. Fedra hace presencia en escena, presa de una pasión desenfrenada por su hijastro, pronuncia las siguientes palabras: «¡Desdichada de mí! ¿Que he hecho? ¿Por dónde de la recta cordura me aparté en mi desvarío? La locura se apoderó de mí, la ceguera enviada por un Dios me derribó».
El corifeo y su nodriza la ven como presa de una enfermedad, lo que evidencia un estado de posesión ocasionado por la diosa Afrodita en los que la voluntad no juega ningún rol y mucho menos la capacidad de la conciencia para razonar, que la lleva a un sufrimiento insoportable para su alma; por el cual finalmente, se suicida. Previamente se venga del virginal Hipólito, quien la desprecia, dejando una nota en la cual lo acusa de haber abusado sexualmente de ella.
Teseo reclama venganza por la deshonra de su casa y pide que los dioses dispongan de la vida de su hijo. Teseo le dice a Hipólito: “Continúa ufanándote de que ahora no comes carne vendiendo el humo de innumerables órficos”. Un duro ataque contra los iniciados en los misterios órficos quienes debían mantenerse castos, abstenerse de comer carne y ayunar prolongadamente.
Hipólito responde a las acusaciones de su padre Teseo sobre su virtuosismo: “Hasta el día de hoy estoy puro de los placeres carnales ya que poseo un alma virgen” y, le dice: “Debes mostrar, por lo tanto, ¿de qué modo me corrompí? Es evidente que no te convence mi virtud”. Al salir de su casa, los caballos del carro de Hipólito son aterrorizados por un gran monstruo enviado por el dios Poseidón desde lo más profundo del océano; como consecuencia es arrastrado y despedazado por la fuerza de sus corceles que huyen despavoridos a una visión terrorífica emanada del dios.
Al final de la obra se establece un diálogo entre la diosa Artemisa e Hipólito en el que esta le habla de la nobleza de corazón, que su inocencia e ingenuidad lo han perdido y le han hecho muy desdichado; pero le expresa que su amor le acompañará para siempre. Le dice que Afrodita se disgustó por su falta de consideración y le odia por su castidad. De nuevo se pone en evidencia el antagonismo entre Artemisa y Afrodita. (3)
No es descabellado interpretar en toda esta tragedia la relación conflictiva entre padre-hijo, dos naturalezas distintas, que se rompen al final, cuando Hipólito ha sido condenado al exilio, lo que para él fue peor que la misma muerte pues ha sido condenado a un ultraje por algo que él no cometió, entonces exclama: “¡Ay, ay, ay! Desdichado de mí. ¡Me ha arruinado la injusta maldición de un padre injusto!”
Vemos al final de la obra una aproximación reconciliadora del padre hacia su hijo Hipólito, lamentando los errores cometidos al acusar a su hijo de haber violado a su esposa lo cual era una falacia.
En el mito de Acteón se presentan hechos de locura, al igual que en el de Hipólito; ambos terminan en tragedia que deriva de un comportamiento en cual el arquetipo virginal se hace presente. Se presenta otro estado de locura en otro de los personajes principales de la tragedia, la de Fedra quien el estado de posesión ocasionado por la diosa Afrodita está tratando de no ser mancillada y avergonzada en su honor como consorte de Teseo. El mito de Hipólito no hace sino mostrar su inflación. Hipólito vive de manera simple y única en la infatuación inocente de la vida artemisal, de lo virginal, en su ser no concibe sino el culto a su diosa Artemisa y desconoce todo lo demás, en la más pura expresión de lo sectario. Encontramos aquí la conexión entre sectarismo y virginal del comportamiento humano; Hipólito mimetizo en su alma lo virginal y no es sino una imagen de lo que en la psicología junguiana se denomina personalidad unilateral.
El que Hipólito nos permita una imagen de lo virginal nos lleva a su vez a plantearnos una remembranza de lo virginal como arquetipal y obliga a tomar en cuenta los siguientes rasgos en una personalidad virginal.
- La castidad y la pureza, lo incontaminado, lo que no se mezcla, no existe probabilidad alguna de lo alquímico.
- Toman distancia de las relaciones humanas sin llegar a involucrarse o establecer vínculos afectivos profundos con personas del sexo contrario.
- Tendencias hacia la introversión; en algunos casos se relacionan con personas del mismo sexo.
- Se observan autosuficientes, críticos hacia las diferencias, sutilmente vengativos y lo hacen desde la distancia, como las flechas que matan de lejos.
- Generalmente forman parte de sectas religiosas o grupos en los cuales se comparten los mismos principios virginales que los rigen.
- Muy sensibles a ser invadidos en su intimidad cuando no lo desean.
- Rechazan y desprecian cualquier verdad que no sea la propia.
- Andan en búsqueda constante por la perfección, de la pureza y lo puritano.
- Comulgan con valores morales bastante rígidos, separando lo que consideran bueno de lo malo, lo que les dificulta tomar conciencia de la sombra que les pertenece.
López Pedraza (2005) en Artemisa e Hipólito: mito y tragedia, expresa:
A Hipólito le basta tener a Artemisa como compañera; vivir en el mundo de los hombres y tener relaciones con personas diferentes no es para él importante. Y diría que esto en sí mismo – la vida en una parcialidad, la vida unilateral – indica una prognosis negativa para Hipólito. Una de las premisas básicas de la psicología de Jung es el estudio de la unilateralidad. Ésta puede verse en Hipólito, quien parece tener una representación unilateral idealizada de sí mismo, signo evidente de irrealidad. (p. 71) (8)
Está claro que Eurípides al legarnos el mito de Hipólito, nos deja ver las complejidades arquetipales de los dioses griegos, en sus represiones mayores, en lo que hoy podríamos llamar patologías por represión. Hipólito con constancia muestra su irreverencia al declarar su repugnancia hacia las otras diosas, reafirmando constantemente su cualidad de casto y puro en conexión plena con Artemisa, como en un uno; lo cual nos habla directamente de una personalidad para la cual el movimiento de la psique no cuenta. En esta tendencia a suprimir lo opuesto, se puede llegar hasta lo grotesco o lo demencial. Pues al carecer de una psique capaz de aprender de los componentes virginales, éstos no se reconocen, sino que se exacerban, perdiéndose la necesaria conexión con la vida misma. (8)
CONCLUSIONES.
Haber realizado el presente ensayo tiene la intención de aportar una mayor comprensión del fenómeno histórico cultural de la conciencia de lo virginal y su aparición en momentos de suma ansiedad y su tendencia a no ofrecer un movimiento psíquico que permita la flexibilidad suficiente para la adaptación a las diferencias y cambios en la vida.
La afectación de la psique producto del monoteísmo, se expresa en lo que tiene de sectario, virginal y en el gran sufrimiento que ocasiona el suprimir lo opuesto, el polarizarse y la unilateralidad. Del sufrimiento que esto ha generado para los seres humanos en cuanto a la discriminación, la culpa, la violencia y que en los últimos siglos de la humanidad nos ha tocado de alguna manera u otra a cada uno de nosotros. Existe en todo esto una extraña psicología de aceptación, de ser movidos por un destino que se precipita inconscientemente, que posibilita el que lo virginal se polarice y lo que esto implica.
La comprensión de la propuesta de Carl Jung sobre las dinámicas de los opuestos permite plantear la esencia de las sincronicidades a lo largo de la vida cuando conectamos con alguien, usualmente las parejas a las que nos unimos; la postura de lo virginal y lo carnal como opuestos irreconciliables son un hecho demostrado en la literatura revisada sobre todo en los mitos investigados en el presente ensayo en los que culminan en eventos trágicos. Sin embargo, se puede plantear que al mismo tiempo establecer una relación con otro ser humano implica diferenciación de la naturaleza de cada quien. En el mejor de los casos la vida en común sobrevive a los avatares de estos opuestos. En los casos en los que aparecen estas patologías de la unilateralidad irreconciliable de estos opuestos se puede trabajar en lo paradójico del caso ya que al mismo tiempo son oportunidades de reconocer la propia naturaleza de cada quien y conciliar actitudes, recoger y concienciar proyecciones de culpa y victimizaciónes a las que estamos acostumbrados a ver en la consulta.
Para el analista interesado en desarrollar esta propuesta es necesario convocarle a percatarse de sus propios aspectos virginales y los de sus pacientes, del monoteísmo y politeísmo en ambos, de estos aspectos de lo colectivo y su influencia, de la retórica e imaginería al respecto; forjarse una memoria abundante en este sentido
La propuesta de la estructuración del ego por parte de esta historia milenaria del Monoteismo, invita a concebir esta entidad de la psique como un resultado de los complejos culturales subyacente en la constitución del ser.
En terapia hay que trabajar, entre otros elementos: la culpa omnipresente, la victimización, el complejo del Ego en estado de inflación, cargado de elementos de grandiosidad, soberbia y arrogancia que se manifiesta principalmente por el desprecio que las personas portadoras de la naturaleza virginal sienten hacia los demás. Hay varios estados de inflación debido a la identificación del ego con el Si-Mismo que degeneran en locura. (1)
Referencias bibliográficas
(*) E.R. Dodds.1963. Pagan and Christian in Age of Anxiety. Pag 3. Editorial: Cambridge University Press.
Edward F. Edinger. Ego y Arquetipos. Cap. uno. Aparte 4: Hybris y Nemesis.pag.87.
Eliade, Mircea (1998). La búsqueda: Historia y sentido de las religiones. Versión en castellano. Kairós: España.
Eurípides (s/f). Tragedias I. Hipólito. Biblioteca Básica Gredos: España.
Guevara, Freddy Javier (2024). Espejos. Ensayos para la reflexión sobre la psique. Kalathos Ediciones: Colombia.
Jung C. (2021). Los Complejos y el Inconsciente. Funciones y estructuras del consciente y del inconsciente. Alianza: España.
Kerényi, Karl (s/f). Leto, Apolo y Artemisa. Monte Ávila: Venezuela.
López Pedraza, Rafael (2000). Ansiedad Cultural. Segunda edición. Festina Lente: Venezuela.
López Pedraza, Rafael (2005). Artemisa e Hipólito: mito y tragedia. Festina Lente: Venezuela.
Paris, Ginette (1998). Pagan Meditations. The World of Aphrodite, Artemis and Hestia.Cap.10 Springs Publications: Estados Unidos.
Stiglich, Francisco (2017). Las Vírgenes Negras. Meditaciones sobre lo sagrado femenino. Lea: Argentina.
Winborn, Mark (2019). Interpretation in Junguian Analysis. Routledge: Estados Unidos
Vélez, Marta Cecilia (2022). Creer Llorando: Feminismo, poder e imaginación. Universidad de Antioquia: Colombia.
Woodman, Marion (2002). Los Frutos de la Virginidad. Dinámica de la autenticidad. Luciérnaga: España.
Ziegler, Alfred (1983). Archetypal Medicine. Anorexia Nervosa. Spring Publications. Estados Unidos.