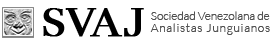Textos de Los bordes de la imagen. Apuntes sobre cine y psicología de los arquetipos II. ¿Quién le teme a Virginia Woolf?
Estimados amigos,
Continuamos con estas publicaciones en nuestra sección de Cine, con los textos de algunos de los cineforos realizados en Caracas (2005-2020) y recopilados por su autor, Luis Galdona, en el libro Los bordes de la imagen. Apuntes sobre cine y psicología de los arquetipos (Casa Editorial La Cueva. Caracas, 2019). Esperemos que sea una experiencia estimulante para los interesados en la lectura reflexiva de imágenes en las artes cinematográficas desde la perspectiva arquetipal.
Recomendamos con insistencia ver la obra fílmica antes de la lectura del texto correspondiente, lo que coincide con la secuencia natural de los mencionados cineforos en sus presentaciones originales. Pueden enviar un correo a bordesdelaimagen@gmail.com para indicarles dónde pueden encontrar ese material.
Continúan estas publicaciones con la obra ¿Quién le teme a Virginia Woolf? del año 1966, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton, basada en la adaptación de la pieza teatral de Edward Albee de 1962. «Están cordialmente invitados a casa de George y Martha para una noche de diversión y juegos».
Esperamos que lo disfruten y agradeceremos cualquier pregunta, comentario o referencia a través del correo anotado.
¿Quién le teme a Virginia Woolf? Pasión y conciencia (*)
Mike Nichols, Who’s Afraid of Virginia Woolf?, Estados Unidos, 1966.
«George y Martha…triste, triste, triste…». Con estas palabras Martha resume su matrimonio de muchos años con George. Una relación cargada de cinismo y veneno, de cruel destructividad, alcohol y falsas ilusiones. En pocas palabras, Martha y George son una pareja signada por el horror. El tardío surgimiento del dolor, que parece mitigar el odio devastador al final de la película, podría quizás interpretarse como el despuntar de un sentimiento de mutua compasión entre estos dos seres profundamente atormentados. Pero eso pertenece a la continuación imaginaria de la terrible historia que Edward Albee relata en su obra de teatro llevada al cine por Mike Nichols.
El drama despierta en el espectador, tal vez intencionalmente situado sin atenuantes ante el crudo despliegue a lo largo del filme de lo más sombrío del alma humana, el deseo de hallar una posibilidad de humanización y redención para los personajes. Pero es preciso permanecer en el contexto del relato fílmico puesto que se trata de un universo de «esperanzas destrozadas, nihilismo y juegos dipsomaníacos», como lo describe una crítica de la obra (83). Y es preciso también tratar de encontrar allí los hilos conductores que sirvan de guía en el oscuro laberinto en el que están atrapados los protagonistas.
¿Quién le teme a Virginia Woolf? es sin duda un retrato inquietante de las relaciones de pareja. Se trata de una cinta emocionalmente extenuante para el espectador. Es difícil verla sin sentir el impacto de la realidad psicológica de unos personajes complejos, perversos, incapaces de encontrar un eros que los vincule. Unos seres que en apariencia anhelan lo oscuro, lo tanático, lo torcido, se identifican con esos elementos negros del psiquismo y hacen de ello su insignia cotidiana. El título alude, por una parte, a la canción infantil «¿Quién le teme al lobo feroz?» y por la otra a la historia trágica de Virginia Woolf la escritora inglesa considerada como una de las figuras más destacadas de la literatura moderna.
Entre los motivos de temor está, para comenzar, la comunicación verbal entre los personajes marcada por una profusión sin fin de juegos de palabras puramente agresivos. Esto no se limita a las interacciones entre ellos. El vitriolo derramado se desborda para corroer a quienes se les acercan, como es el caso de Nick y Honey (los personajes secundarios invitados al aquelarre). El espacio íntimo de la pareja protagónica está abierto a los testigos, sin contención ni pudor alguno, pues se trata de una relación en la que la máscara (la persona) perdió su razón de ser y se cae de manera estrepitosa, dando paso a una descarada exhibición cuasi pornográfica de las miserias que tras ella suelen disimularse. La persona, el arquetipo de la relación social, es frágil y se sostiene con dificultad en el ámbito «académico» al cual pertenecen los personajes. Pero resulta avasallada por una sombra de proporciones devastadoras cuando se liberan los demonios concitados por el alcohol y por la simetría con seres ajenos a la relación, pero que albergan complejidades similares.
Si se concibe la relación de pareja como un terreno en el que se hace posible la comprensión de la propia sombra y la propia patología –siendo el pathos uno de los elementos vinculantes de mayor fuerza en las relaciones humanas, especialmente las de pareja– puede afirmarse que en este filme la sombra y la patología de los protagonistas están en escena permanentemente. Ellos no sólo actúan la sombra sino que se identifican ella. En las relaciones de pareja ocurre con frecuencia que las características que determinan la atracción inicial son las que con el tiempo se convierten en motivo de los mayores conflictos. La proyección de contenidos positivos y negativos de nuestro mundo interno constituye el móvil inicial del enamoramiento, pero también el agente de los conflictos posteriores que surgen a lo largo de la relación. Lo que resulta más atractivo en el otro es también lo que está más cargado de sentimientos ambivalentes. En esencia, un conflicto intrapsíquico se convierte en un conflicto de relación: los sentimientos, las necesidades y fantasías propias, disociadas de la subjetividad por la proyección, son percibidas como pertenecientes al otro y son rechazadas o agredidas en ese otro.
La pareja es un campo privilegiado que posibilita también por los mismos mecanismos de proyección y reflexión la conciencia del ánima en el hombre y del ánimus en la mujer, imágenes arquetipales del alma que Jung define –entre varias aproximaciones a estos conceptos– como representación del eros materno y del logos paterno respectivamente (84). Son ingredientes inconscientes del psiquismo hasta que se constelizan en la interacción de pareja. En George y Martha ánima y ánimus están abrumados por la permanente expresión de la sombra y han perdido su función más relevante: la de hacer posible la conexión con los contenidos del inconsciente. Los juegos de poder, de dominación y sumisión, la escenificación de las más corrosivas fantasías, imposibilitan una mínima expresión erótica. Otra vez, el vacío dejado por Eros lo ocupa el poder.
Nick y Honey fungen de forzados espectadores de los complejos que emergen y crecen hasta alcanzar dimensiones monstruosas en Martha y George. En este sentido se hace necesario examinar dos conceptos de gran importancia para la lectura de este filme: la ambivalencia y el sadomasoquismo. El término ambivalencia fue introducido en 1911 por Eugen Bleuler para definir uno de los síntomas cardinales de la esquizofrenia (85). Se concibe como la fusión de sentimientos positivos y negativos con respecto a un hecho, un objeto o una persona. Es importante destacar que estos sentimientos contradictorios surgen de una cualidad común y no de una mezcla de cualidades en el objeto. Lo mismo que genera el amor es lo que alimenta el odio. Eso lleva a Jung –quien trabajó con Bleuler en la Facultad de Medicina de Zürich a comienzos del siglo pasado– a afirmar que se trata en realidad de una «bivalencia», en la que las polaridades negativas y positivas están adheridas y en relación con el mismo objeto. Jung postula además que los sentimientos contradictorios pueden ser más de dos.
El concepto de bivalencia establece entonces que cada emoción o sentimiento incluye, por su naturaleza misma, su opuesto. Esto determina que la ambivalencia, como expresión manifiesta de la bivalencia, sea la condición universal que rige el mundo de relaciones del ser humano, tanto entre los subpersonajes del mundo interno como las que se establecen con los personajes reales del mundo exterior. A través de esa adhesión de las polaridades, de la existencia simultánea de sentimientos y valorizaciones que se contradicen, los opuestos se balancean. La otra afirmación acerca de la posible multiplicidad de los sentimientos contradictorios apunta a la pluralidad de la psique: si más de dos sentimientos están en oposición es porque la psique no es unitaria ni bipolar sino multipolar, no es singular sino plural.
¿La relación de la pareja protagónica es ambivalente? Desde luego que sí: a pesar de su feroz destructividad, el vínculo que los une incluye componentes y afectos positivos, como se va evidenciando a lo largo del relato. Pero es necesario mantener además la visión plural: no sólo los opuestos amor-odio, dominación-sumisión, realidad-fantasía o creación-destrucción son los que están en abierto conflicto, sino muchos más que es posible intuir. Desde el punto de vista de la psicología arquetipal, la ambivalencia, en su aspecto negativo, está relacionada con la imagen de la «bruja». En efecto: en los protagonistas de esta obra es posible imaginar a dos brujas que utilizan sus pociones más venenosas para apuntar a los rincones más sensibles del otro y allí alcanzarlo y herirlo de muerte. Hay que mantener presente sin embargo que ese sentimiento tan desconcertante pertenece a la naturaleza de los opuestos psíquicos y por ello tiene un potencial creador de conciencia. La conciencia solamente puede surgir de la tensión de opuestos, pues es esa tensión la que moviliza la energía psíquica.
El sadomasoquismo por su parte ha sido definido como un vínculo que mezcla lo erótico (en particular en el aspecto sexual) con el sufrimiento, con el dolor literalizado que se inflige a otro (o se padece). Del dolor físico, propio o ajeno, se deriva un placer. Aparte de las fantasías sadomasoquistas mucho más frecuentes y extendidas de lo que se puede suponer y de las formas literales que alimentan la industria pornográfica se pueden identificar equivalentes menos concretos. Estos equivalentes configuran una especie de sadomasoquismo emocional, el cual no implica herir o ser herido físicamente pero está movido por un principio que podría definirse como «perverso» desde el punto de vista psicológico y no moral, de que «una relación abusiva es preferible a una no-relación». O como lo expresaba una paciente que menciona Glen O. Gabbard: «El dolor físico es preferible a la muerte espiritual» (86).
Tal parece ser el caso de los personajes de esta película, en los que se expresa una inclinación compulsiva a ese sadomasoquismo emocional. Entre otras cosas porque la sexualidad entre ellos no existe y solamente surge como un recurso de poder y de castración de lo masculino. Martha lo manifiesta tanto con George como con otras figuras masculinas, movida probablemente por un complejo paterno negativo, el cual más que prevalecer en su psique la posee.
Tanto la ambivalencia como el sadomasoquismo son incomprensibles desde el punto de vista racional que intenta clasificar y organizar los misterios de lo psíquico en fórmulas explicativas. Ambivalencia y sadomasoquismo pertenecen al ámbito del pathos, el terreno de las pasiones del alma humana que es el escenario de esta obra. La realidad de lo pasional no es comprensible desde la razón. De ello depende la cualidad destructiva que se le adjudica y que puede de hecho literalizarse, justamente porque se está en la esfera de las pasiones.
Pero hay otra faceta que es necesario destacar, la que se refiere a la coherencia que la pasión tiene en el psiquismo, su significación simbólica y su potencial de crear conciencia. En este sentido, el analista junguiano Axel Capriles plantea una visión distinta de la omnipresencia de lo pasional en el ser humano. Es conveniente tener el siguiente párrafo como telón de fondo de lo que plantea ¿Quién le teme a Virginia Woolf? como obra dramática:
Así como entre los siglos XVII y XVIII surgió una peculiar ideología del
libertinaje y un público deseoso de sensaciones fuertes encontró
satisfacción en la imaginación sádica de un pornógrafo genial (Sade),
en las últimas décadas se ha expandido la argumentación de un cierto
modo de vivir que valoriza la búsqueda de lo emocionante y que concibe
la felicidad y la plenitud como experimentación de acontecimientos
espontáneos y vivencias intensas; una actitud que entiende la pasión
como salida alternativa a las repeticiones insignificantes de la vida cotidiana,
como epifanía de Dionisos, ese desgarramiento, esa ráfaga del suceder
espontáneo donde la sensación de significado se fusiona con el daimon
de cada cual (87).
Nick y Honey por su parte, son una suerte de espejo de la relación de Martha y George. Es probable que las similitudes y los contrastes que se evidencian entre las dos parejas sean lo que desata la vorágine de sentimientos, confesiones y daño recíproco que ocurre en una sola noche del tiempo narrativo. George personifica la madurez cronológica que se opone a la juventud de Nick, manifiesta un cinismo y una acritud que contrastan con la aparente ingenuidad del joven profesor de biología y su esposa. Pero entre los personajes masculinos es posible entrever otras oposiciones –como las de padre-hijo, rey-príncipe, pasado-presente, visión histórica y humanística versus tecnología moderna, experiencia versus teoría– que generan una creciente tensión y una agresividad literalizada entre estos dos seres que se confrontan desde el comienzo.
Entre los personajes femeninos se observa una mayor simetría y hasta cierta complicidad. Desde el punto de vista cinematográfico y de la actuación, en la relación de estas mujeres estriba uno de los valores indiscutibles del filme. De hecho esa actuación le mereció el premio Oscar a Elizabeth Taylor como mejor actriz y a Sandy Dennis como mejor actriz de reparto en el año 1967.
Pero aparte de los contrastes existen elocuentes similitudes. Los dos matrimonios viven relaciones muy conflictivas, con lo que se ha dado en llamar «agendas ocultas», con serios resentimientos, sólo que entre Martha y George el conflicto está al desnudo mientras que entre Nick y Honey es más subrepticio. Estas parejas pueden ser vistas como dos estadios diferentes de una misma relación. Ambas son parejas sin hijos, lo cual sugiere conflictos relacionados con la capacidad de gestar en el amplio sentido del término, y con una psicología pueril de rasgos narcisistas que afecta a todos los personajes y los incapacita para procrear. En el caso de la pareja más joven el matrimonio se decide a propósito de un embarazo ficticio: se casan porque se supone que Honey está embarazada. Esto se aviene con sus fuertes rasgos histéricos de superficialidad emocional y a un componente fóbico con respecto al sexo.
Pero en el caso de los protagonistas mayores el asunto de los hijos tiene implicaciones mucho más graves. Ante la esterilidad han recurrido a la invención de un hijo que comparten en secreto, alrededor del cual se libran cruentas batallas conyugales. Es esta una fantasía que tiene límites precarios con la realidad y es el tema de fondo que se activa, hace eclosión y se «resuelve» en esa noche de horror que la obra cuenta. George intuye que es imprescindible liberarse de la ilusión que ha gobernado su vida y la de Martha. Intenta entonces recuperar cierta sanidad, matando en la fantasía al hijo que han creado y mantenido secretamente a lo largo del tiempo en una verdadera folie-à-deux. El hijo inexistente es la representación de esa locura compartida.
La pieza teatral de Albee tiene tres actos. El primero se titula «Diversión y juegos», el segundo «Walpurgisnacht» y el tercero «Exorcismo». Los juegos y la malsana diversión están escenificados en la primera parte de la película. El título del segundo acto se refiere a una tradición pagana que se celebra en la Europa central y septentrional la noche anterior al primero de mayo (la «Noche de Walpurgis»), durante la cual las brujas (obsérvese esta referencia) se reúnen y crean un caos, algo más que evidente en la porción intermedia de la obra. En el tercer acto –y como último juego que George propone– se produce en realidad un exorcismo, una liberación de las ilusiones psicóticas y los «espíritus malignos» que han acompañado a la pareja. Este acto final comienza con George recitando la misa de muertos en latín mientras Martha hace el relato de toda la leyenda creada en torno al supuesto hijo de ambos.
Después de dar la noticia de la muerte del hijo a Martha, George recita el Kyrie eleison, Christe eleison («Señor ten piedad, Cristo ten piedad») de la liturgia cristiana. Vale decir que después de la incursión en el estrato pagano del Walpurgisnacht –regresión en apariencia imprescindible del proceso que viven (88)–, los personajes vuelven a su tradición cristiana, invocando la piedad divina después de exorcisar sus espectros. Todo ese proceso cumple una función incluso pedagógica para la pareja más joven porque, sin decirlo, los mayores les proporcionan un espejo ahora invertido de las posibilidades involutivas de una relación.
Al final, como se dijo anteriormente, la obra sugiere que tal vez George y Martha, de nuevo a solas después del aquelarre, pueden alcanzar alguna compasión por sí mismos y por el otro. Martha expresa su dolor abismal y le confiesa a George que es el único hombre al que ha amado y que la ha amado. Acepta entonces que ella sí le teme a Virginia Woolf –refiriéndose a la enfermedad mental, a los conflictos matrimoniales y al suicidio de la autora inglesa–, lo cual revela una posibilidad de compadecer, de padecer con el otro, que es el punto de partida de un sentimiento de amor, sea cual fuere el misterioso significado de esa palabra.
_______________________________________________________________________________________________
(*) Galdona, Luis, Los bordes de la imagen. Apuntes sobre cine y psicología de los arquetipos, pp.81-86, Casa Editorial La Cueva, Caracas, 2019.
83 Kim Morgan, «Ugly Talents: Who’s Afraid of Virginia Woolf», Huff Post Entertainment, 25 de mayo de 2011:
http://www.huffingtonpost.com/kim-morgan/ugly-talents-whos-afraid_b_371762.html (consultado en octubre de 2015).
84 En «La sicigia: Ánima y ánimus» (1951), Aion: Contribuciones al simbolismo del sí-mismo, Obra Completa de Carl Gustav Jung, vol. 9/2, Editorial Trotta, Madrid, 2011.
85 Tratado de Psiquiatría, Espasa Calpe, Madrid, 1967.
86 Psiquiatría psicodinámica en la práctica clínica, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 2002.
87 «La experiencia de pasión. En el filo del misterio de lo psíquico», Revista Venezolana de Psicología de los Arquetipos, n°1, Caracas, 2005.
88 Es necesario recordar que para la psicología arquetipal el estrato pagano de la cultura occidental pasó a formar parte –por represión– de un estrato del inconsciente colectivo, al cual se superpuso el sedimento cristiano. De allí la afirmación de Jung –«los dioses se han convertido en enfermedades»– mencionada ya anteriormente.
Luis Galdona (Caracas, 1947). Médico psiquiatra en ejercicio privado desde 1975. Analista junguiano, miembro de la International Association for Analytical Psychology desde 1995 y fundador y Analista Didacta de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos desde 1998. Cinéfilo convicto y confeso, estudioso de la psique y la imagen.
desde 1975. Analista junguiano, miembro de la International Association for Analytical Psychology desde 1995 y fundador y Analista Didacta de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos desde 1998. Cinéfilo convicto y confeso, estudioso de la psique y la imagen.
legaldona@gmail.com
bordesdelaimagen@gmail.com
COPYRIGHT LUIS GALDONA ©2019: Todos los derechos reservados.
COPYRIGHT IMAGOARTE ©2020: Todos los derechos reservados.
__________________