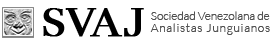Textos de Los bordes de la imagen. Apuntes sobre cine y psicología de los arquetipos III. De repente en el verano
Estimados amigos,
Continuamos con estas publicaciones en nuestra sección de Cine, con los textos de algunos de los cineforos realizados en Caracas (2005-2020) y recopilados por su autor, Luis Galdona, en el libro Los bordes de la imagen. Apuntes sobre cine y psicología de los arquetipos (Casa Editorial La Cueva. Caracas, 2019). Esperemos que sea una experiencia estimulante para los interesados en la lectura reflexiva de imágenes en las artes cinematográficas desde la perspectiva arquetipal.
Recomendamos con insistencia ver la obra fílmica antes de la lectura del texto correspondiente, lo que coincide con la secuencia natural de los mencionados cineforos en sus presentaciones originales. Pueden enviar un correo a bordesdelaimagen@gmail.com para indicarles dónde pueden encontrar ese material.
Continúan estas publicaciones con la obra De repente en el verano, del año 1959, dirigida por Joseph L. Manviewicz y protagonizada por Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn y Montgomery Clift, basada en la adaptación de la pieza teatral de Tennessee Williams de 1958.
Esperamos que lo disfruten y agradeceremos cualquier pregunta, comentario o referencia a través del correo anotado.
De repente en el verano. La venganza de Venus y Dionisos(*)
Joseph Mankievicz, Suddenly, Last Summer. Estados Unidos, 1959
Este filme le valió los premios Golden Globe y Donatello a Elizabeth Taylor como mejor actriz en 1960, así como varias otras nominaciones y premios
cinematográficos. Basado en una pieza teatral del genial Tennessee Williams, quien participó como coescritor del guion, De repente en el verano se ubica en lo que se ha denominado el «gótico sureño», variante de la novela gótica, género en el cual se incluyen autores como William Faulkner y Truman Capote, entre otros.
Hay quienes consideran que la pieza de teatro está compuesta por dos grandes monólogos: el de Violet al comienzo y el de Cathy al final. En el filme se pueden identificar tres segmentos que sirven para aproximarse a sus elementos más resaltantes. En el primer segmento de la historia –ambientada en New Orleans, en 1937, en una típica mansión del sur profundo– aparece Violet Venable, en una magistral interpretación de Katharine Hepburn la llamada «Primera Dama del Cine». Una excéntrica mujer que bordea la locura con exquisita elegancia pero que sobre todo es una madre todopoderosa. A través de un largo parlamento nos introduce en el jardín de Sebastián y en el extraño mundo de ambos, de riqueza material excesiva, de lujos, sofisticación y refinamiento, pero también de naturaleza primitiva, salvaje y devoradora; de decadencia, frialdad afectiva y despiadada manipulación.
Si se compara la puesta en escena de esta obra fílmica con la de una ópera –tal como lo sugirió en una oportunidad el propio Joseph Mankiewicz, su director– en esta inicial «aria de Violet» aparece ya un marcado contraste entre la fachada de una vida de excepcional brillo y lujo con una contracara oscura, perversa y aniquiladora. Este lado sombrío aparece en formas primitivas, más bien arcaicas, representado por el jardín con helechos gigantes y plantas carnívoras que datan del principio de los tiempos.
En el relato que Violet le hace al Doctor Cukrovicz, el neurocirujano caracterizado por Montgomery Clift, en su momento de fama por las lobotomías experimentales que ha realizado en pacientes psiquiátricos (personaje que representa de entrada el lado pretendidamente luminoso de la ciencia médica, lo racional, lo apolíneo), aparece la referencia a Sebastián en la versión que la madre cuenta de la vida de su hijo. A partir de ese relato ya es posible imaginar a ese hijo escindido por una terrible oposición entre una fachada marcada por un profundo acento estético, incluso poético, por un lado, y un trasfondo secreto, sombrío, destructivo e inconfesable por el otro. En el segundo segmento que ocupa más de la mitad de la película, se desarrolla el conflicto entre los personajes y sus respectivas motivaciones. Aparece Catherine Holly, la prima del protagonista, interpretada por la inefable Elizabeth Taylor, inmersa en un estado de «locura» (cuadro que hoy en día se definiría como un trastorno de estrés postraumático) después de la muerte del primo. Catherine inicia su relación con el Doctor Cukrovicz en este contexto.
Aparecen también los familiares paternos de Cathy, con una vulgaridad que contrasta con el refinamiento de Violet, con una actitud superficial e inconsciente, limítrofe con la imbecilidad y acicateada por intereses ruines. Se entra en el ambiente manicomial, con los pacientes recluidos y los médicos que los tratan. Pero sobre todo, en este segmento aparece el conflicto entre las «verdades» de cada quien con un énfasis en el obsesivo interés de Violet en extirpar de la memoria de Cathy todo aquello que contradiga el mito de la madre sobre el hijo que ha muerto. Ella intenta lograrlo a través de un grosero chantaje a los médicos, instigando el uso de un «afilado escalpelo en la mente que mate al diablo en el alma».
En el segmento final, el «aria de Cathy», momento en el cual se produce el verdadero clímax dramático, es posible conocer la otra versión (la verdad de la prima) acerca de lo ocurrido con la muerte de Sebastián. Se conoce entonces lo terrible del destino de un hombre atrapado en una situación cuya única salida parece ser la muerte. Las «verdades» de cada quien resultan una comprobación de lo que Cathy, citando a su primo, dice: «La verdad es el fondo de un pozo sin fondo».
«Violet y Sebastián, Sebastián y Violet» como dice la madre que les llamaban, tienen una relación simbiótica con ingredientes de franco tinte incestuoso. Esto supone que madre e hijo dependen mutuamente para la supervivencia y que el desarrollo de cada uno como ser independiente es imposible. El componente incestuoso de la relación ha sido destacado por los críticos de la obra y se hace evidente en el desarrollo de la misma. El conocido mito de Edipo, hijo de los reyes de Tebas que es expuesto a la intemperie para que muera por el vaticinio del oráculo que ha revelado que destronará al padre, quien crece sin saber de su origen, se cruza con el padre y lo mata sin conocerlo, devela el enigma de la Esfinge y se casa con Yocasta, su madre, aparece con claridad en la historia de la madre y su hijo en este relato fílmico. Como cada elemento en las obras de Tennessee Williams es deliberado, el nombre de Yocasta alude en griego al nombre «Violeta» (54). Se establece así el parentesco entre ambas madres, Yocasta y Violet y, por supuesto, entre Edipo y Sebastián.
Además de esta clara constelación edípica, desde el punto de vista arquetipal el hijo se encuentra dominado por una psicología de puer aeternus, de eterno adolescente, una dinámica que impide el desarrollo de una conciencia adulta de realidad. Detrás de todo puer y en alianza patológica con él se encuentra una Gran Madre, arquetipo arcaico que retiene y aniquila al hijo que permanece sin desarrollarse, atrapado en el desvarío incestuoso. Violet encarna esa imagen en todos sus aspectos: madre devoradora, madre araña que impide la necesaria separación del hijo para transitar su propio camino, madre que no permite que la erótica se manifieste en la exogamia, madre idealizadora a ultranza de su hijo y de su relación con él. Es significativo que en ningún momento del filme se ve el rostro de Sebastián, apenas es posible ver parte de su cuerpo o su espalda. Es este un recurso cinematográfico a través del cual se expresa su inexistencia como individuo: no se le ve porque no existe, porque ha sido devorado por la madre.
Este hombre-niño tiene además fuertes rasgos virginales: su preferencia por el color blanco, sus exquisiteces y sofisticación y su extrema pulcritud. Pero sobre todo por su distancia con lo que considera inferior o sucio y en especial con aquello que pueda tocar su intimidad. Lo virginal imposibilita lo erótico. Ante esa imposibilidad de vincularse con un eros, sólo logra establecer relaciones de poder y manipulación de todos los seres con los cuales entra en contacto, comiéndolos vivos, a imagen y semejanza de la flor insectívora de su bizarro jardín –la Dionæa muscipula o Venus atrapamoscas– y por supuesto de su madre, la auténtica Venus devoradora.
Esa referencia venusina en relación con la madre se presenta en paralelo con una alusión similar en la secuencia de la playa de San Sebastián en Cabeza de Lobo, cuando Cathy sale del mar como una «nueva Venus», con un bañador blanco que la hace ver como desnuda. Vale recordar que la princesa Psique, en el mito de El asno de oro de Lucio Apuleyo (55), es llamada precisamente la «nueva Afrodita» y provoca la ira y la venganza de la diosa nacida del mar. Es como si Sebastián no se conectara con esa «Nueva Venus-Psique» y quedara a merced de la diosa antigua, como objeto también de su venganza.
El componente virginal de su psicología también le impide a él ver la sombra. Esa ceguera ante lo sombrío, propio y ajeno, coexiste con una fascinación paradójica y perversa por todo aquello que medra en lo más oscuro del psiquismo. La aspiración virginal de ascetismo y espiritualización se compensa a través de una compulsión a buscar en el afuera, en lo literal, lo más escabroso y sórdido de la sombra manifiesta.
Durante 25 años Sebastián ha escrito un poema cada verano, en cada viaje compartido con la madre, colección que Violet conserva en un libro impreso por él mismo. El resto del año transcurre como una gestación de ese poema único que es dado a luz en el verano, con la implicación de que ese «embarazo» es propiciado por la madre. Hasta que «de repente…en el último verano…».
Violet define a su hijo como un poeta cuya ocupación es la vida, «porque el trabajo de un poeta es la vida». En otro momento agrega que el trabajo de un poeta se sostiene sobre algo tan delgado como una tela de araña. Con ello sugiere que ese trabajo creativo del hijo no tiene cuerpo y además se apoya en la prisión de las redes, la telaraña del complejo materno.
En su diálogo inicial con Cukrovicz, Violet agrega que su hijo era un hombre en busca de lo divino. Es curioso que el rostro de la divinidad se le revele en la crudeza y el horror del episodio de unas tortugas recién nacidas, desgarradas y engullidas por las aves de presa, el cual él presencia fascinado en la visita que hace con su madre por supuesto, a las Islas Encantadas. Una imagen de la divinidad presente en una Naturaleza autónoma, instintiva e inconsciente, que presagia su propio final.
Según Violet, su hijo logra ver la divinidad (con la inflación que esto supone) en su aspecto más cruel. Esa concepción de crueldad está relacionada por contraste con el summum bonum, la concepción monoteísta y cristiana de Dios como la «suma de todo bien» que no existe en las religiones politeístas. En estas, todos los dioses tienen su lado oscuro e incluso cruel. Lo que Sebastián no puede reconocer es que ese rostro pertenece a una divinidad pagana, a Dionisos, dios del vino, de la fertilidad, del falo, de la naturaleza, de la orgía y también de la locura y la muerte. Uno de los parlamentos de Cathy en el sanatorio, bajo efecto de los sedantes, es muy significativo en este sentido: «Somos todos niños en un vasto kindergarten, tratando de deletrear el nombre de Dios con el alfabeto equivocado».
Además de los elementos pueriles, del atrapamiento inescapable por la simbiosis con la madre, de los ingredientes virginales y de sus aspiraciones espirituales, Sebastián tiene una franca predominancia de los elementos apolíneos de su personalidad. Esta polarización de su psicología a expensas de su opuesto, lo dionisíaco, es lo que determina que estos elementos oscuros y terribles que Dionisos representa aparezcan de manera literalizada y trágica. Este dios, como todos los dioses, no perdona que no se le rinda el debido culto y en este sentido es particularmente vengativo.
En Bacantes de Eurípides, Tiresias, el ciego vidente, resalta la relevancia de Dionisos entre los dioses y el marcado contraste de su lado vindicativo con el carácter habitualmente benévolo para con los hombres, cuando le advierte al rey Penteo de la necesidad de aceptar y someterse a la divinidad del visitante de Tebas:
Porque, ¡oh joven!, dos son las cosas principales entre los hombres:
la diosa Deméter, la tierra, llámala como quieras, la que cría a los mortales con alimentos secos,
y su émulo el que vino después, el hijo de Sémele,
que inventó la húmeda bebida del racimo y la introdujo entre los hombres,
el cual hace cesar las penas de los míseros mortales cuando se llenan
del jugo de la viña y proporciona el sueño, olvido de las penas cotidianas,
que no hay otro remedio de los males. Él, aunque dios, se ofrece
en libación a los dioses, de tal manera que por él tienen los hombres
los bienes. (56)
Además de ver el lado compasivo del dios para quienes le rinden el debido culto y que alivia con el vino las penas de los mortales, es posible asociar este fragmento al drama de Sebastián en el sentido de que no tiene ninguna de las «dos cosas principales entre los hombres»: ni a Deméter, una madre con aspectos más positivos, que nutre y permite el crecimiento, ni a Dionisos por haber sido encarcelado por lo apolíneo, reducido a permanecer en el oscuro inconsciente apareciendo solamente en literalizaciones sórdidas.
Cathy le cuenta a Cukrovicz que su primo hace un primer intento de separación de la madre en un viaje al Tibet, con la pretensión de convertirse en monje budista: el ascetismo y la espiritualización literalizados, sobre todo para un hombre del Occidente judeo-cristiano. Violet entonces viaja hasta el otro lado del mundo para restituir su enfermizo vínculo, dejando al esposo morir solo e inclusive, según las malas lenguas, asesinándolo. Mata o deja morir al padre para alcanzar al hijo que la ha «abandonado».
Cuando Sebastián se enfrenta con los primeros indicios del deterioro en sí mismo y la enfermedad y la vejez en la madre a partir del ataque que ella sufre, incapaz de abandonar la fantasía de eterna juventud decide hacer el viaje acostumbrado del verano con la prima Cathy. Esto constituye una tentativa de moverse a la exogamia, fuera del vínculo endogámico e incestuoso. Es conveniente recordar que, desde el punto de vista antropológico es con los primos –a pesar de ser consanguíneos– con quienes se suspende el tabú del incesto. Sin embargo, no lo hace para vincularse con afecto y respeto con una figura femenina distinta a la de la madre, sino para persistir en la búsqueda de los efebos que repitan en espejo su imagen adolescente. Deja así a la prima en una situación desalmada de simple carnada, como lo ha hecho previamente con la madre, contando con su complicidad.
Cahty dice: «de repente, el verano pasado, dejó de ser joven». Y se hace manifiesta la enfermedad del corazón que tiene desde la infancia: una enfermedad del órgano que representa el sentir, que es sede de la función de feeling. La manipulación consciente y las motivaciones inconscientes entonces se adhieren, con el agregado de la ofensa a lo femenino y la falta de feeling que esto supone. Esta amalgama lo lleva a su destino final. Y se cumple así el terrible vaticinio de la madre quien ha dicho que Sebastián separado de ella moriría.
Aquí es necesario hacer mención a la homoerótica –que puede tener o no manifestaciones concretas en la homosexualidad– vista desde la perspectiva de la psicología del protagonista invisible. Un tema complejo y extenso que apenas es posible bosquejar aquí en lo que tiene que ver con esta obra. Por las dominantes de su psicología, Sebastián se aproxima a lo homoerótico con una actitud apolínea. Sus objetos de poder, ya que no de amor, son adolescentes en los cuales se adora la juventud y la efímera lozanía. Apolo fue desafortunado en todas sus aventuras eróticas, incluyendo sus amores por muchachos, especialmente Jacinto y Cipariso: ambos murieron. Pero esa mala fortuna también se hizo manifiesta en los amores con mujeres: Coronis y Dafne, por ejemplo, sufrieron el carácter trágico de las relaciones amorosas del dios. El hecho de que Apolo sea el patrono del período de la adolescencia de los varones es lo que, según Karl Kerényi (57), determina que aparezcan estas relaciones y se instituya la pederastia entre los griegos (58).
Como contrapunto de esos vínculos de Apolo, veamos lo que Walter Otto nos cuenta sobre Ámpelo («cepa de vid»), adolescente amado por Dionisos. Es decir, sobre la manera como se expresa la homoerótica en esta esfera de influencia dionisíaca:
Todo el mundo alaba el vino porque trae alegría; pero ese placer es
inexplicablemente profundo porque hay algo que fluye en éste que está ligado a las lágrimas.
De acuerdo con la hermosa historia que leemos
en Nonnos, se supone que [el vino] surgió del cuerpo de Ampelos,
el favorito muerto por el cual Dionisos derramó ardientes lágrimas. Así,
el gozo de los hombres fluye de las lágrimas de un dios. (59)
Una imagen que liga tres elementos: la homoerótica, el vino –el licor sagrado del cuerpo del dios y de su amado, para beneficio de los mortales– y de la expresión de una emoción: las lágrimas. Estas emociones están ausentes por completo en la vida afectiva de Sebastián.
López Pedraza (60) agrega que lo que caracteriza la homoerótica apolínea es su carácter directo, sobre todo para diferenciarla de los vínculos homoeróticos de Hermes, caracterizados por su indirección. De la relación de Hermes con la Ninfa de Dríope nace el dios Pan, deidad que por cierto también aparecerá al final de la obra (61). Lo importante es subrayar que cada arquetipo tiene sus propias maneras de expresar la homoerótica. Es decir: las formas arquetipales son muy diversas, aunque específicas, una aproximación que evita la visión causalista del tema. Dicho de otra manera: hay formas distintas de vivir la homoerótica y aun la homosexualidad, dependiendo de cuáles sean las configuraciones arquetipales del individuo.
Sebastián vive su homosexualidad desde lo apolíneo, a expensas de lo hermético y lo dionisíaco, aunque fascinado por ello en la búsqueda compulsiva de lo escabroso, lo sórdido e indigno (ámbitos típicos de Hermes). Pero es lo dionisíaco lo que va a manifestarse en su forma más terrible: vestido de blanco –el atuendo de las víctimas sacrificiales– huye de los muchachos depredados que se trastocan en depredadores, sube hasta las ruinas de un templo pagano y allí es desmembrado y devorado vivo por sus jóvenes amantes de miseria, de manera idéntica a los animales que eran ofrecidos a Dionisos en sacrificio. Un diasparagmos, el desmembramiento ritual de un animal vivo que reedita al dios mismo despedazado y devorado crudo (omofagia) por los Titanes. Todo con el acompañamiento del dityrambo, la música y la danza propias del culto orgiástico.
Sebastián reedita la figura de Penteo rey de Tebas en Bacantes (62). Negado a reconocer al hijo de Zeus y Sémele e instigado por este a vestirse de mujer y ver lo que ocurre en las bacanales, Penteo es descuartizado por las Ménades. La propia madre de Penteo –Ágave, hermana de Sémele–, incapaz de reconocer a su hijo, participa en el diasparagmos y entra en la ciudad de Tebas llevando la cabeza cortada de su hijo en la punta de un tirso. Es la manera como el dios realiza su venganza por el desconocimiento de su madre Sémele y la resistencia insensata de Penteo a reconocer su condición divina cuando llega a Tebas. Sebastián, el moderno Penteo, es sacrificado por su propia madre Violet-Ágave al dios que ambos han desdeñado: Dionisos, el hijo preferido de Zeus.
En ese momento, ya sus fugaces amantes de ocasión no quieren pan sino su cuerpo, no quieren vino sino su sangre. A pesar de que comienzan con una letanía que repite «Pan…pan…pan», con toda probabilidad no se refieren al alimento sino a Pan, dios de la naturaleza, del cuerpo, del instinto y del pánico. Ya el dinero que les ofrece para liberarse de ellos no sirve como ofrenda: se exige un sacrificio literal. Estos muchachos, especie de Ménades varones, como aves de presa en una auténtica orgía (la orgia era una forma extática de culto que se celebraba en honor del dios del vino) sacrifican a Sebastián en lo alto de una colina comparable al Gólgota cristiano.
Es evidente la referencia crística implicada en la imagen, que tiene su origen en ciertos paralelismos entre las figuras de los dioses encarnados –hijos de padre divino con madre mortal–, quienes a pesar de ser inmortales comparten la condición humana: Cristo y Dionisos. Ambos son sacrificados y posteriormente incorporados en el cuerpo de los fieles mediante la ingestión ritual del cuerpo y la sangre. Dos versiones de la eucaristía: una cristiana con la comunión con Cristo y otra pagana, con una comunión con Dionisos.
La última secuencia de la película, el «aria de Cathy», cuenta este horror del final de su primo que fue objeto de un destino trágico literalizado: por haber desdeñado a los dioses, sobre todo Afrodita y Dionisos, fue castigado por ellos. Con la recuperación de la memoria dolorosísima de Cathy ocurre un desplazamiento de la locura. Esta pasa entonces a ser vivida y actuada por Violet, la madre incapaz de sobrevivir a la muerte que solamente dejó los desechos sufridos de su hijo-víctima. La madre «loca», incapaz de sobrevivir a la muerte de su mito de Sebastián. Así como al inicio cuando Violet hace su primera aparición en escena descendiendo en un ascensor, en una secuencia fílmica de antología al final del filme, esa Gran Madre asciende –Venus dea ex machina inversa– y desaparece, para internarse en el abismo insondable de la muerte simbólica que es la locura.
________________________
(*) Galdona, Luis, Los bordes de la imagen. Apuntes sobre cine y psicología de los arquetipos, pp.51-58, Casa Editorial La Cueva, Caracas, 2019.
54 Stéphane Mallarmé escribe sobre esto en Les Dieux Antiques: «Yocasta […] es un nombre que designa el color violeta y describe de hecho los matices delicados de las nubes de la mañana o aquellos de la mañana misma». J. Rotschild Éditeurs, París, 1880 (la cursiva y la traducción son mías).
55 Las metamorfosis o El asno de oro, Editorial Gredos, Madrid, 1978.
56 Tragedias, Grupo EDAF, Madrid, 1983.
57 The gods of the Greeks, Thames & Hudson, London, 1980.
58 La pieza teatral de Williams resultó escandalosa en su momento (como casi toda la obra del dramaturgo, que además fue atacado por su condición homosexual), por abordar asuntos tabú para la sociedad puritana norteamericana, incluyendo los temas de sexualidad «perversa» como la pederastia homosexual y el canibalismo.
59 Dionisos: Mito y Culto, Siruela, Madrid, 1997.
60 Hermes y sus hijos, Anthropos Editorial, Barcelona, 1991.
61 El mito relata que Hermes cuidaba los rebaños del rey Driops y se enamoró de una hija de este, una ninfa de nombre Dríope. De esta unión nace el dios Pan. Aquí el aparecer de Eros, bajo la forma homoerótica, ocurre con una indirección típica de los vínculos herméticos. El vínculo erótico entre Hermes y Driops se da a través de la ninfa y eso resulta en el nacimiento de una divinidad tan relevante como Pan. Como lo expresa López Pedraza: «La imagen clásica de Hermes sugiere el movimiento indirecto de enamorarse de la fantasía de otro hombre: la fantasía que propicia la ninfa» (cursivas en el original). Cf. Rafael López Pedraza, Ibid.
62 Puede considerarse que De repente en el verano es un tributo de Tennessee Williams a Eurípides, a través de la intertextualidad entre la tragedia antigua y la moderna.
Luis Galdona (Caracas, 1947). Médico psiquiatra en ejercicio privado desde 1975. Analista junguiano, miembro de la International Association for Analytical Psychology desde 1995 y fundador y Analista Didacta de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos desde 1998. Cinéfilo convicto y confeso, estudioso de la psique y la imagen.
desde 1975. Analista junguiano, miembro de la International Association for Analytical Psychology desde 1995 y fundador y Analista Didacta de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos desde 1998. Cinéfilo convicto y confeso, estudioso de la psique y la imagen.
legaldona@gmail.com
bordesdelaimagen@gmail.com
COPYRIGHT LUIS GALDONA ©2019: Todos los derechos reservados.
COPYRIGHT IMAGOARTE ©2020: Todos los derechos reservados.